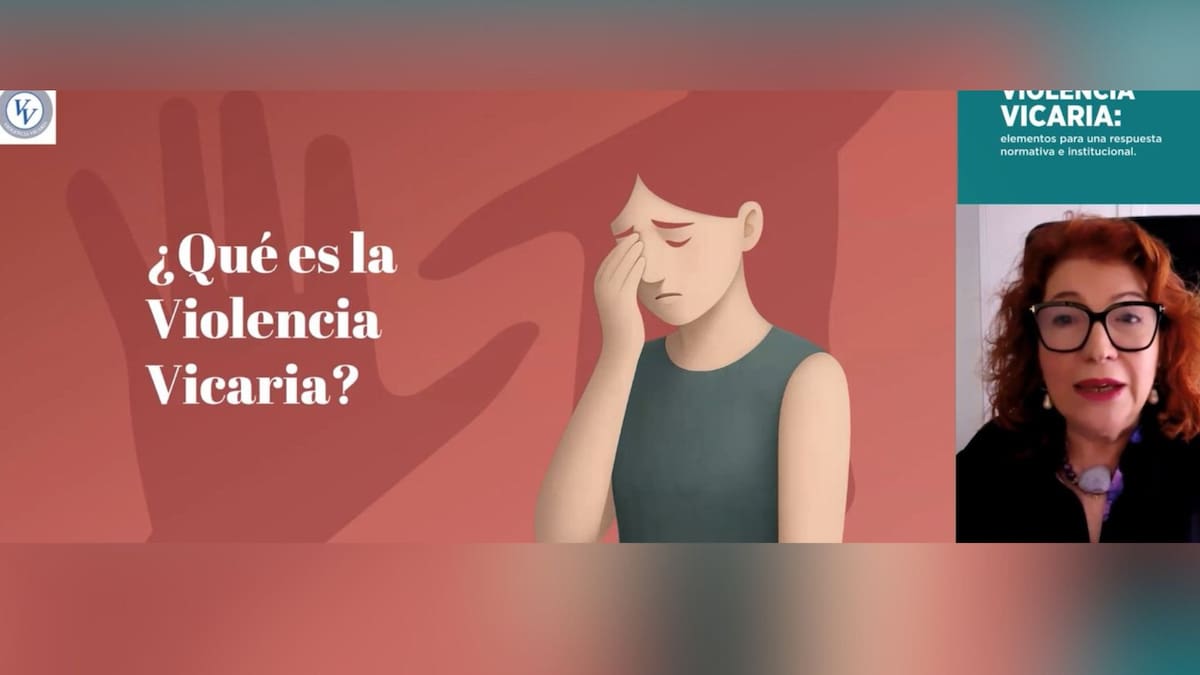En un diálogo organizado por ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, autoridades colombianas y expertos internacionales abordaron la necesidad de legislar sobre la violencia vicaria, un tipo específico de violencia de género que ha cobrado notoriedad en el país por casos que han alertado a la opinión pública.
El caso de Gabriel Esteban, de apenas 5 años, ilustra el fenómeno. En 2022, su padre lo asesinó después de amenazar a su expareja, Consuelo Rodríguez, a través de un mensaje en USB donde le decía que mataría al menor para que ella “iniciara una nueva vida” con su actual pareja. Lo que parecía una tarde normal comiendo helado se convirtió en una tragedia.
Le recomendamos: Los detalles de la vida de ‘Barbie Vanessa’, madre de Lyan José Hortúa
“En la violencia vicaria existe una historia previa de maltrato y surge, de forma particularmente cruel, tras una separación o divorcio”, explicó Sonia Vaccaro, psicóloga y experta internacional pionera en la conceptualización de este tipo de violencia. Según la especialista, esta violencia puede manifestarse de forma extrema, concluyendo en asesinatos, secuestros y desapariciones, o de manera cotidiana, aprovechando las visitas y la custodia para continuar el daño contra la madre.
Actualmente, dos proyectos de ley tramitan en el Congreso de la República para reconocer legalmente la violencia vicaria. El primero busca reformar la Ley 1257 de 2008 y está pendiente de dos debates en el Senado, mientras que el segundo pretende tipificar específicamente este tipo de violencia.
“Desde ONU Mujeres reconocemos y felicitamos al Congreso de la República por el avance en las discusiones para reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria, sumándose a países como México, Uruguay y Argentina, que ya han adoptado legislaciones específicas al respecto”, destacó Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Colombia.
Le sugerimos leer: Procuraduría abre indagación contra David Racero por lío de puestos en el Sena
Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, señaló que aunque no se trata de un fenómeno reciente, “ha permanecido invisible tanto en la sociedad como en las políticas públicas. Esa invisibilidad ha impedido su prevención y atención”.