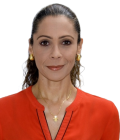Un residente no llega a imaginarse que la casa se le va a caer. Pero así sucede en ocasiones, y cuando ocurre, reemerge una problemática “sigilosa” y mortal a la que aún, como Estado y sociedad, no se le ha dado solución: el control a los procesos de construcción.
Un profundo dolor atraviesa a la familia de Didier Menco, un albañil que falleció esta semana en medio del desplome de una vivienda de dos plantas que estaba en obra en el barrio Olaya. Al occiso le cayeron encima los escombros y pedazos de aluminio, lo que apagó su vida a los 43 años de edad.
Las autoridades aún no tipifican la causa del desplome, no obstante, no se descarta el no cumplimiento de las normas obligatorias como un posible detonante.
Expertos señalan que el “deber ser” es que las estructuras las diseñe un ingeniero calculista y las edifique un ingeniero constructor o un arquitecto. Y que, además, estén avaladas por una curaduría u oficina de planeación. Pero no siempre es así, principalmente “porque aún somos un país de escasos recursos”.
Sin embargo, a la “autoconstrucción” también se le suman otros factores de riesgo, como la falta de mantenimiento de una edificación o el uso de materiales de baja calidad en la misma. Precisamente, estas habrían sido las causas del colapso de la torre sur del bloque 4 del Conjunto Residencial Privilegios, ocurrido el pasado 28 de noviembre del 2024, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Innovación en Tecnología del Concreto y de la Construcción del Caribe de la Universidad del Norte.
Pero en el departamento también se presentan otros tipos de emergencias en las viviendas: tal como este sábado, que se registró un fuerte vendaval que se llevó varios techos de casas en al menos 6 barrios de Soledad.
Le puede interesar: En imágenes: viviendas destechadas y árboles caídos por fuertes vientos en Nuevo Milenio, Soledad
Estas situaciones—junto con los estudios que se han realizado en torno a ellos—dan luces de lo que lleva a una edificación a su desplome. Lo cierto es que una estructura también se expone a otras susceptibilidades, lo que obliga al profesional a pensar rigurosamente en cualquier riesgo.

Hípervulnerables
En principio, un edificio debe ser concebido para soportar las demandas que puede sufrir durante su vida útil. Así lo aseveró Carlos Arteta, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte. Básicamente, relató que debe poder enfrentar dos grandes estímulos: el uso diario del complejo y los eventos extremos (tales como terremotos y el viento).
Con respecto al primero, explicó que se refiere al peso propio del edificio, el peso de los muebles y el peso del uso de las personas. A estos elementos la ingeniería los cataloga como fuerzas verticales.
En cuanto a la segunda carga, sostuvo que la fachada y los muros internos deben ser capaces de soportar las aceleraciones de un terremoto o las presiones de un ventarrón: los techos no pueden salir volando y las paredes no deben colapsar ante una ráfaga. Pero también debe ser capaz de soportar la nieve o el granizo. Estas son fuerzas horizontales.
“Hay que imaginarse todas las posibles cargas que van a entrar en el edificio”, dijo el ingeniero.
A propósito, Daniel Ruiz, profesor titular de la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, indicó que Colombia está dividida en tres zonas de amenaza sísmica: baja, intermedia y alta. Lo cierto es que el 80 % de la población vive en zonas de amenaza sísmica de intermedia y alta.
Pero además de los fenómenos naturales, otro tipo de cargas afectan a las construcciones: los asentamientos.
Además: Flores del Recreo, entre el regreso y la indignación
“Cuando no se diseña bien la cimentación de un edificio, puede ser que una de las columnas o un lado de la edificación se asiente por no considerar las características del suelo”, explicó el profesional a EL HERALDO.
Y, finalmente, alertó acerca de los deslizamientos, aseverando que no deberían construir en áreas en donde se registren altas condiciones de derrumbe.
“Desafortunadamente, muchas de esas zonas empiezan a ser objeto de invasión por parte de personas de bajo ingreso”, precisó.
Los “no negociables”
Las estructuras en el país deben cumplir con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). En realidad, son un sinnúmero de reglas las que deben seguir, tales como las de contratación, las especificaciones de los materiales, los diseños de cada proyecto, junto con normas de procesos constructivos y seguridad industrial.
“Todo eso se debe cumplir. Por eso es que siempre se aconseja que frente a cada obra haya un director o un gerente de proyectos que tenga claro cuáles son todas estas reglas y que cuente con un equipo para cumplir con toda la normatividad”, señaló Nestor Escorcia, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico.
Por otro lado, las edificaciones deben tener unas condiciones básicas. El arquitecto de la Universidad de la Costa (CUC), Carlos Rengifo, contó que la estructura tiene que estar “amarrada en todo sentido”, en caso de que si llega a ocurrir algún evento, se mueva la obra en conjunto y no de forma individual.
En cuanto al diseño, recomendó que este debe estar pensado para un uso específico. Es decir, no está bien utilizar la construcción de una vivienda para un parqueadero, ya que podría ocasionar problemas.
Se refirió a la mezcla del concreto, alertando que el método influye en su resistencia: “Resulta que una cosa es hacerlo en una máquina que lo combine bien y que haga una mezcla homogénea, y otra es hacerlo alguien con una pala. La resistencia de ese concreto no es la misma. Hacerlo a mano baja la calidad del concreto”.
Síntomas de una mala obra
Por supuesto que el colapso de una estructura es el peor de los escenarios. No obstante, hay otros aspectos estructurales menos graves —pero igual peligrosos— que no se pueden dejar pasar.
Por ejemplo, no es una buena señal que se agriete un edificio porque la corrosión en los elementos de concreto es generalizada. No se cae, pero sí se daña.
Otro aspecto que no es aceptable son las deformaciones en los pisos, las cuales son técnicamente conocidas como deflexiones: “Una deflexión es cuando voy caminando por el piso y siento que voy como en una bajadita y después en una subidita en el piso donde estoy”, expuso el ingeniero Carlos Arteta. Y añadió que estas condiciones suelen generarse cuando las vigas de un edificio no tienen mucha altura.
Finalmente, indicó que otro síntoma de una mala obra es cuando las estructuras vibran.
La autoconstrucción
El proceso mediante el cual las familias construyen sus propias viviendas es, al parecer, muy común en el país. Al respecto, el profesor Daniel Ruiz dijo que en una ciudad como Bogotá, el 60 % de las edificaciones se construyen por autoconstrucción.
“Eso lo que quiere decir es que, seguramente, no participó un ingeniero civil en el diseño o en la construcción de la edificación. En la mayoría de barrios hay un maestro de obra o ayudantes de obra. Entonces, contratan a esas personas para que construyan la casa y no pasa por manos profesionales”, mencionó el experto.
Puso de presente que dicho panorama hace parte del día a día en Colombia, por lo que consideró “importante que haya profesionales que puedan avalar y que puedan diseñar las edificaciones” para evitar situaciones como la del barrio Olaya.
Mayor articulación estatal
Ruiz aseguró que la normatividad de construcción en Colombia es muy buena. Pero estas reglas deben llegar a todas las personas.
Enfatizó que es difícil que se realice un control adecuado debido a los tamaños de ciudades que hay hoy en día y por la ausencia de recursos que atraviesa la población para levantar sus casas sismorresistentes: “Una persona que vive en condiciones de vivienda, sea de cartón o de lata, y consiga dinero para hacer la casa en en ladrillo. Pero, ¿qué pasa? Que los ladrillos normales se utilizan en las obras para dividir espacios. Para que un ladrillo pueda ser un elemento estructural, tiene que tener todas las condiciones de refuerzo”.
Lea también: Niños del barrio Lipaya celebraron el cierre del mes de la primera infancia en los comedores comunitarios
Por ende, para el profesor termina siendo un problema social. Lo que abre la necesidad de lograr que la normatividad llegue no solo a las personas de ingreso medio o alto, sino también a las de ingreso bajo.
“Sabemos cómo se puede hacer adecuadamente una edificación, pero necesitamos que eso llegue a todas las comunidades”, sentenció el experto.
En ese orden de ideas, el profesional señaló que para lograrlo, se necesita un trabajo mancomunado entre el Estado, las universidades y con quienes hacen los códigos.
Nuevo modelo con IA para conocer las vulnerabilidades de un edificio
En las universidades del país se adelantan estudios para comprender las vulnerabilidades de las edificaciones residenciales de Colombia. Tal es el caso del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico liderado por la Universidad del Norte, junto con otras instituciones como la Universidad de Los Andes, la Universidad de Medellín, la EAFIT, la Universidad del Valle, y demás.
El proyecto estuvo coordinado, precisamente, por el profesor e ingeniero Carlos Arteta.
Dicho modelo involucra saber en dónde están construidas las edificaciones residenciales (tales como las casas y los edificios) y entender sus susceptibilidades.
Con inteligencia artificial, conocieron la ubicación de los edificios, su altura, el año en que fueron construidos y el tipo de estructura que poseen.
“Usamos Google Street View y le enseñamos a la máquina a identificar tipos de estructuras. Interesantemente, le enseñamos a contar número de pisos y la fecha de construcción. Y con esos atributos, yo como ingeniero calculista ya más o menos puedo saber qué tan vulnerable es esa estructura ante los terremotos”, explicó Arteta.
Con este propuesta, el semestre pasado obtuvieron el premio Codazzi de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Además, el artículo ganó el reconocimiento a mejor paper de agosto del 2025 por parte del Instituto de Investigación y de Ingeniería Sísmica de California, en Estados Unidos.