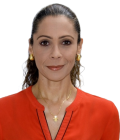A las 00:01 horas del 9 de julio expira el plazo de 90 días que el presidente Donald Trump dio a los países para que firmen acuerdos comerciales con Estados Unidos con el fin de evitar aranceles más altos a las exportaciones de sus productos. No en vano, la economía mundial está bajo alerta por lo que pueda suceder después de ese término y desde ya se puede notar cómo varios gobiernos construyen a contrarreloj estrategias para negociar con el republicano.
La antesala fue el primer corte del 9 de abril, al que el mismo Trump llamó el “Día de la liberación”. El solo anuncio desencadenó una oleada de ventas en Wall Street y el mercado de bonos se rebeló, por lo que el mandatario se vio presionado a recular y hacer una pausa de tres meses para que los países tuvieran más tiempo de consolidar acuerdos. Desde entonces, casi todos los bienes que entran a Estados Unidos se han sujetado al arancel mínimo del 10%, y los gobiernos han dedicado extensas jornadas a tejer posibilidades de negociación, teniendo en cuenta la volatilidad de las decisiones del presidente –quien además tendrá la última palabra–, y que en varias ocasiones ha amenazado incluso con imponer gravámenes mucho más altos con tan solo enviar una carta.
Y es que para muchas naciones las tasas representarían un golpe fuerte a su economía, por lo que se ha convertido en prioridad en su agenda de país dicha conversación con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el republicano ha informado que será hasta el 1 de agosto que entren en vigor los nuevos impuestos. No obstante, cabe observar atentamente el caso de Vietnam, que la semana pasada llegó a una negociación de unos aranceles mínimos del 20% sobre sus productos, lo que significa el doble de la tasa que tenía antes de la pausa de los tres meses. Eso implica que no necesariamente las negociaciones lleguen al término deseado por cada país y que se deben conformar propuestas sólidas y atractivas.
Por el mismo camino se encuentra la Unión Europea, que busca un principio de acuerdo mucho más justo que el 20% inicial y que luego se convirtió en un 50%. El bloque ha sostenido ya varias reuniones técnicas con delegados de Washington para avanzar en su propósito, incluso enviando a sus mejores negociadores, como es el caso de Sabine Weyand, directora general de Comercio de la Comisión, y con un peso político importante por haber liderado las negociaciones con Reino Unido tras el Brexit, y el poderoso jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión, Björn Seibert.
A dicha senda debe sumarse Colombia si no quiere impactar negativamente su competitividad y la sostenibilidad de sectores clave para la economía del país. De hecho, en conversación con EL HERALDO, expertos y representantes de gremios alzaron la voz para pedir una pronta alineación del Gobierno nacional en torno a la respuesta que requiere el caso, no sin antes enfatizar en la creciente preocupación por una evidente falta de avances en la materia, así como la ausencia de una cabeza en propiedad en el Ministerio de Comercio Exterior que lidere las conversaciones.
Más que claro ha quedado que para lograr un acuerdo en esta materia se requiere el timonazo de cabezas con experiencia y pleno conocimiento del tratamiento de tan delicado asunto, especialmente en medio del frágil momento que vive Colombia en materia de diplomacia bilateral con Estados Unidos, cuando el mismo presidente Gustavo Petro se ha visto obligado –a regañadientes– a rebajar el tono tras una semana de tires y aflojes, acusaciones y señalamientos con funcionarios del Gobierno de Trump, que a su vez han puesto al país en la posición más vulnerable para lograr conciliación alguna con su principal socio comercial. Sin embargo, el llamado es a priorizar la economía nacional por sobre las intrigas, conchabaciones o contiendas, pues cerca de 3 mil empresas del territorio nacional que exportan sus productos anualmente hacia el norte están bajo la incertidumbre y exigen, con toda razón, una voz conciliadora en medio de la zozobra. El reloj sigue corriendo.