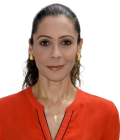La primera impresión que sentí al ver la cinta Pájaros de verano de Ciro Guerra y Cristina Gallego fue la de un fuerte estremecimiento anímico del que tardé horas en reponerme. La llamada época de “la bonanza marimbera” perdura en la memoria emocional de quienes la vivimos como las marcas que deja un tornado social devastador o los desajustes causados por un remolino de arena en el desierto, cuya violencia estremeció los pilares y el entramado normativo de una sociedad amerindia.
La estructura narrativa se inspira tanto en la tragedia griega como en los cantos llamados Jayeechi, entre los wayuu. Estos son cantos indígenas que recogen vivencias individuales o grupales de variada índole y extensión. Estas narraciones se acuñan en la memoria oral apelando a recursos retóricos reiterativos y empleando un marco estético tradicional. Los más memorables de ellos pueden ser de carácter épico. Así la historia se inicia y culmina en la voz de un reconocido especialista indígena como lo es Sergio Cohen.
Las aves no solo dan el título a esta filmación sino que están presentes con el denso simbolismo que le otorgan los wayuu. Pájaros agoreros que anuncian la muerte o la guerra. Alcaravanes que siguen o prefiguran la tragedia. Aves como Yorija, el pelícano, que marchan en formación en el cielo bajo el ataque de la estrella mitológica llamada Simiriyuu que les arroja piojos y vientos en su condición de ancestral adversaria. Son señales que puede leer claramente un espectador indígena. Las vidas de los protagonistas están gobernadas por Lapu, el sueño, cuyas interpretaciones tienen un carácter mandatorio entre los wayuu y sirven de puente comunicador con plantas, animales, y otros seres del mundo, como los muertos.
La historia se inicia con un ritual de paso de Zaida, una joven indígena, pero a lo largo de ella se muestran ritos de aspersión y de descontaminación a los que son sometidos los jefes de las familias, los homicidas y aquellos que manipulan los restos óseos y la carne de los parientes fallecidos. Estos rituales han marcado durante siglos el calendario social wayuu, cuyos hitos más relevantes no son tanto las estaciones festivas, sino que el tiempo trascurre acompasando conflictos, matrimonios y funerales.
La cinta puede ser controversial en la medida en la que la juzguemos solo por su rigor etnográfico o por la preservación de la imagen del buen salvaje. Sin embargo, al igual que en la literatura y el arte, debemos partir de la libertad y creatividad del guionista que, en algunas escenas, puede apartarse del canon normativo como sucede en la vida real de miles de seres humanos. Lo que pretende la cinta es ser una metáfora del efecto devastador causado por el tráfico de narcóticos en Colombia. Esta metáfora es más nítida y dolorosa si la miramos desde el universo social wayuu, una sociedad amerindia basada en reglas y normas más que centenarias, pero cuyo territorio se encuentra en una esquina de Sudámerica.
wilderguerra@gmail.com