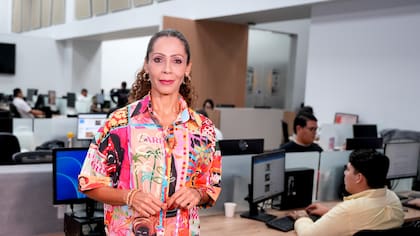Con 58 años de historia, la multilatina colombiana se ha consolidado como líder en transmisión eléctrica, telecomunicaciones y vías en América Latina. Su presidente, el ingeniero Jorge Andrés Carrillo, le explica a EL HERALDO cómo una estrategia racional de expansión, sostenida en la excelencia técnica, la neutralidad política y la gestión social responsable, ha permitido que ISA atienda hoy a 170 millones de personas.
Lea también: Alcalde Char inaugura el puente norte–sur del intercambiador vial de la Circunvalar
Desde sus orígenes en Medellín hasta su expansión en países de la región, pasando por la entrega de proyectos claves como la interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación, en La Guajira, ISA demuestra que es posible crecer con sostenibilidad, innovación y diálogo con comunidades.
Lea también: Luna del Río está en sus últimas etapas de instalación y se pondría al servicio en diciembre: Char
¿Cuál es la clave del liderazgo de ISA en la región para mantenerse y crecer?
Uno no crece espontáneamente. Eso obedece a una estrategia racional. En su momento, ISA entendió que ya estaban copados los espacios en Colombia, al tener una participación del 75 % del mercado y ser propietario de todas las líneas de transmisión y subestaciones. Por su buen manejo en ejecución de proyectos, operación y mantenimiento de los negocios tuvo resultados financieros que le dejaron liquidez, pero como en el país no había espacio se empezaron a identificar oportunidades para llevar sus capacidades a otras latitudes.
¿Cuándo fue eso?
Arrancó más o menos hace 20 años con el planteamiento de crecer. Gracias a sus buenas credenciales y las longitudes que ISA manejaba en Colombia era apetecida para licitaciones, subastas y compra de empresas. Así comenzamos a buscar geografías que interesaran: las primeras en Perú y Brasil, donde se vieron oportunidades, y fuimos creciendo en mercados.
Eso planteó un reto para entender la regulación, la tributación, la idiosincrasia propia de ejecutar un proyecto en ecosistemas nuevos, en culturas nuevas, lo cual no es sencillo, porque había que asentarse prácticamente en cada uno de los territorios. Por ejemplo, en Colombia no le hacemos mucho mantenimiento de limpieza a las líneas porque la lluvia nos ayuda mucho. Pero en el área metropolitana de Lima no llueve nunca y las líneas se llenan de polvo, eso genera un ruido y nos toca lavarlas. Solo estando allá uno se da cuenta de eso.
Aunque no todo es trasladable, sí lo es la capacidad para adaptarse. Brasil fue una apuesta arriesgada que salió bien.
Brasil es uno de los gigantes de América Latina…
¿Qué conocemos los colombianos de Brasil? Más allá del fútbol, la música, el idioma o el Carnaval, tenemos poca aproximación a cómo se mueve su economía, a sus fortalezas en los negocios. Pero el mensaje es que su empresariado es muy potente. El que va a llegar allá debe estar por lo menos a la par o superar sus capacidades. A muchos les da miedo asomarse y pocos sobreviven después de hacerlo. Son dudas que tienen su validez, pero hoy en día, ISA acaba de ser reconocida como la mejor empresa de energía de Brasil.
Las redes de ISA son como la columna vertebral energética de buena parte del continente. ¿Cómo manejan la responsabilidad de atender a 170 millones de usuarios en la región?
Con años de trabajo y entendimiento. Lo primero, llevamos infraestructura con ingeniería de excelencia, que es un principio cultural de ISA. Y lo segundo, trabajamos para que esa infraestructura sea confiable.
¿Ingeniería colombiana?
Sí, pero está soportada en varias cosas. ISA, pese a ser una empresa localizada en Medellín, es una multilatina y nos lo creemos así. Tenemos colaboradores de Brasil, Argentina, Chile, Perú, talentos que incorporamos. La ingeniería enfocada en la excelencia nos garantiza diseños y presupuestos buenos y eso lo tenemos contenido. En el terreno existen más retos, como el licenciamiento ambiental, cada vez más complejo, sobre todo en comunidades con derecho a las consultas previas.
Otro concepto es la licencia social, lo que nos permite actuar con legitimidad, porque son las mismas comunidades las que quieren que pasemos por sus territorios. Ese ciclo de proyectos tenía una historia de ocho años de duración, desde que ganábamos una licitación hasta que la poníamos en operación.
Mucho tiempo, ¿no?
Lo era, pero podría estar bien. Antes veníamos de una lógica de que la generación de energía procedía de hidroeléctricas o térmicas. Las primeras, entre su conceptualización y ejecución, se tardan diez años. Teníamos holguras para desarrollar el transporte de la energía. Las térmicas pueden estar listas en seis o siete años y tampoco era un descalce muy grande. ¿Dónde se complejiza el tema? Con la entrada de las renovables, porque un proyecto de energía fotovoltaica hoy tarda 15 o 16 meses. Es retador, porque ISA puede construir una línea en 16 meses, pero la fase previa es la que puede demorar años.
El licenciamiento ambiental y social, que van de la mano, pasa en Colombia y en todas partes…
Sí. ISA tienen un proyecto en Chile de 1.500 kilómetros. Eso es más que la distancia de Bogotá a Barranquilla. Casi que alcanzamos a llegar hasta Punta Gallinas desde Bogotá. Ese proyecto requiere 5.000 permisos en un número similar de predios. Parece fácil cuando uno ve las líneas, las torres, pero el trabajo detrás para poder desplegar eso…
¿Tocan la puerta de cada predio?
Sí, toca negociar con cada propietario. Ese proyecto Conexión Quimalo-Aguirre, en su fase inicial, puede tener cerca de 10.000 empleados indirectos haciendo gestiones prediales y ambientales.
¿Y eso solo depende de ISA o también de las autoridades locales?
Ese personal depende de un consorcio que tenemos con dos empresas más. Y por supuesto que debemos cumplir compromisos de licenciamiento. Es un proyecto considerado la columna vertebral de Chile, el que casi resuelve todos sus problemas energéticos.
¿Y en cuanto a vías y telecomunicaciones operan de forma similar?
Somos buenos en todos los negocios. ¿Por qué terminó ISA en telecomunicaciones? Porque es más fácil. Imaginemos cualquier torre que se vea con unas líneas por una carretera, por ahí mismo puede transitar la fibra óptica, así que era una sinergia natural. Y en un modelo de concesiones, como la transmisión, aprovechamos. Ahora, ¿qué lógica comparten el negocio de vías y la transmisión? Es infraestructura lineal y grandes distancias.
Al ser tan buenos construyendo, operando y manteniendo infraestructura lineal, este era un modelo de negocio con riesgo país e ingreso garantizado muy seguro. Es así como aprendemos entre los distintos negocios, con sus particularidades. Además, está la gran ventaja de tener presencia en varios países y de ser relativamente anticíclicos.
¿Eso qué significa?
¿Qué tal que hubiéramos concentrado todos nuestros esfuerzos en Bolivia? Probablemente nos hubiéramos quebrado. Llevamos años sin poder sacar un solo dólar de allí por restricciones. Exagero el hecho de que una situación como esa pase y se prolongue, pero si tienes presencia en varias geografías, un país que tenga un mal momento es compensado por otro que esté bien, y eso es lo que ha hecho potente a ISA.
¿Qué tanto los impactan los cambios de ciclos económicos o políticos de los países?
No nos metemos en política. Miramos las políticas de los gobiernos, independiente de quien esté, y tratamos de ajustar nuestras soluciones a sus expectativas. Cuando tenemos comentarios que estimamos pueden mejorar regulación, normativa o planificación, los hacemos. Pero nunca emitimos una opinión política. Nunca. Y eso nos mantiene neutrales: no somos enemigos de nadie y queremos ser amigos de todos.
¿Cómo incorpora ISA la digitalización, la inteligencia artificial y la transición verde a sus negocios?
Nuestra operación ya es digital, no totalmente, pero tenemos gran penetración digital. La vemos como una oportunidad, porque si el mundo se digitaliza, consume más energía, con necesidades de más generación y más transmisión. Los data centers son un ejemplo. Lo que consumen es monstruoso en términos energéticos y, particularmente, servicios que ISA ofrece: conectividad, transmisión y autogeneración de energía.
Casi toda la infraestructura moderna de ISA tiene sensores e información capturada del comportamiento histórico de transformadores, líneas y cualquier componente del sistema. Hoy analizamos esos datos y somos capaces de predecir, con inteligencia artificial, cuándo van a fallar. Y en transición verde, ya somos carbono neutrales y hemos declarado que seremos net zero, que significa reducir el 90% de las emisiones.
Eso, más allá de ser una contribución al planeta —que lo es—, es una ventaja competitiva. ISA cuenta con atributos que le permiten financiarse dentro del mercado de las finanzas del clima o sostenibles de una mejor manera frente a los competidores que aprovechamos.
ISA transita en su estrategia 2040, pero ¿cómo la proyecta hacia 2050?
En 2050 quisiera que ISA fuera el único transmisor en Latinoamérica porque ha logrado unas sinergias, un crecimiento, que hicieron de ella la mejor solución para confiabilidad y desplegar infraestructura: como una solución con autogeneración complementaria, con conectividad y temas asociados a generación fotovoltaica. Pienso en un mundo muy energizado que superó la crisis climática gracias a que pudimos desplegar más rápidamente.
¿Qué tan viable es eso?
Si nosotros cambiamos la cifra de lo que queremos invertir de aquí al 2040, entre 23 y 25 billones de dólares, creceremos en infraestructura que estará disponible para nuestros negocios en los países, lo que nos mantendrá en una posición relevante. No queremos un monopolio. ISA quiere ser el incumbente en cada geografía y, adicionalmente, ser el que conecta a todos los países, para que desde la Patagonia hasta Estados Unidos seamos una autopista de electrones en transmisión, energía, telecomunicaciones y en todo lo que sea más eficiente para llevarle progreso a la gente.
La sostenibilidad es uno de los pilares de la cultura ISA. ¿Cómo equilibra la expansión de sus obras con la protección del medio ambiente y el respeto a las comunidades?
Hay que desatanizar el tema de los derechos de las comunidades porque ha tomado vuelo una narrativa según la cual las comunidades y sus líderes son perjudiciales para los proyectos. ISA no actúa de esa forma, sino entendiendo primero cómo es el territorio —que ellos hacen parte del territorio antes que nosotros— y segundo, qué les puede doler.
Hay comunidades, que han visto pasar durante 20 años líneas de transmisión por encima de ellas, y nunca han tenido energía. Parece irresponsabilidad de ISA, pero nuestra función es conectar la generación con los comercializadores y con los distribuidores de energía. ¿De quién es la responsabilidad de garantizar acceso? Del Estado y de los distribuidores. Somos un agente energético, que al no poder resolver el tema, generaba sin querer un dolor.
Terminan siendo dolientes también…
Exacto. Por eso nos dimos a la tarea de identificar los territorios que ocurre en energía y conectividad digital. Lo que hacemos —y quiero enfatizarlo— no es a modo de fundación, porque no lo somos. Canalizamos esfuerzos que antes se dispersaban en distintos frentes para priorizar el acceso a servicios básicos de todas las comunidades por donde pasamos.
Por supuesto que reconocemos que el despliegue de infraestructura tiene un impacto; eso no lo podemos negar, pero las prácticas de ISA hacen que ese impacto sea mucho menor al de otros agentes. Somos muy cuidadosos y nuestros programas Conexión Jaguar y Conexión Desarrollo generan métricas que lo comprueban. Llevamos energía, conectividad y agua para cerrar una deuda que tal vez no pueda asumir el Estado, pero que sí es de la sociedad.
¿Qué tanto ha transformado Conexión Jaguar, que ha conservado y restaurado 470 mil hectáreas, la relación de ISA con las comunidades en los territorios?
Es una relación basada en la confianza, de ISA hacia las comunidades y de estas hacia ISA. No tenemos guardabosques diciéndole a la gente que no corte o penalizándolos por talar. Eso está demostrado que no funciona. Lo que hacemos es valorar los servicios ambientales que hay en un bosque o ecosistema, cuantificarlos en dinero, y decirles a las comunidades: “Hay gente en el mundo dispuesta a pagar por esos servicios ambientales. ¿Ustedes no quieren ayudarnos a prestarlos?”. La confianza más un ingreso asociado a la gestión ambiental lo hace sostenible y distinto, porque es enseñar a pescar, no dar el pescado.
¿Cómo logró ISA que la acción ambiental deje de ser un deber y se convierta en un valor organizacional compartido?
Es importante entender la diferencia entre el mundo de las obligaciones y el mundo de lo voluntario. Nosotros —y muchas empresas— tenemos la obligación de cumplir con los compromisos de licenciamiento. El licenciamiento ambiental, por ejemplo, puede decir: “Usted tala un árbol, me siembra diez”. Eso es una obligación. Nosotros vamos más allá. Ese no es el relacionamiento que queremos porque es el del pescado. El nuestro es voluntario, que es distinto a decir que es a fondo perdido. Buscamos acciones sostenibles que beneficien al mundo y no perjudiquen la rentabilidad. Entendimos que esta forma de actuar hace que las comunidades nos dejen pasar con más facilidad y nos cuiden la infraestructura.
Dos programas de sostenibilidad en el Caribe. Uno en César, en territorio PDET. ¿En qué consiste?
Es un programa robustecido con el tiempo, se llama Energía Renovable para la Paz. Es capital privado aportando al desarrollo territorial, en Las Victorias, en El Copey, un corregimiento a 45 minutos de Valledupar que está debajo de una línea de transmisión, a 10 kilómetros de una subestación, y nunca había tenido energía eléctrica. Instalamos una solución solar con almacenamiento que garantiza energía las 24 horas.
Es inhumano que eso pase en Colombia. No era nuestra responsabilidad, pero la asumimos, con aliados. Fue un piloto para ver el impacto de una solución costo-eficiente. No queremos reemplazar al Estado ni que se nos asocie con eso. Queremos demostrar que podemos contribuir en modo alianza, aportar nuestra experticia y el deseo de que las comunidades progresen. No lo hicimos para ganar algo ni por una licencia; lo hicimos porque quisimos.
¿Y cuál es su apuesta de progreso para la comunidad de Arroyo Grande?
No hay una sola solución para todo el mundo. Cada territorio tiene su propia realidad y la clave es interpretarla bien. Arroyo Grande ya tenía energía, pero pocas posibilidades de progreso por falta de conectividad. Muchos de sus habitantes son madres cabeza de familia, con una brecha social importante. Unimos sinergias de dos negocios: la Ruta Costera, que es una vía, y el negocio de conectividad que tenemos a través de InterNexa para darles un modelo de conectividad que les permite un acceso mucho más barato y efectivo a internet.
Queremos que donde llegue ISA, llegue el desarrollo. Nos enfocamos en ello con sensibilidad. No se trata solo de cifras gigantes ni de impactar a millones de personas. A veces los bloqueos o la conflictividad social los generan 20 personas, si las cosas se manejan mal. Eso es lo que queremos prevenir. Es imprescindible escuchar porque son aliados, no enemigos, así sea una comunidad pequeña, como esta, que hoy es guardiana del corredor.
A propósito, la interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación ratificó que en La Guajira sí se pueden ejecutar megaproyectos. ¿De qué se trata?
El gran desafío energético en Colombia es triple. Primero, que haya suficiente energía en todo momento. Segundo, que esa energía sea más barata y accesible. Y tercero, que sea confiable, es decir, que esté siempre disponible y con buena calidad. Eso se mide en la frecuencia y duración de las interrupciones, algo que, lamentablemente, la región Caribe aprendió a sobrellevar. Pero no debería ser así, porque eso se resuelve con más fuentes de energía.
Colombia, por sus condiciones naturales es un paraíso para las renovables. Y el territorio donde todo eso se cumple es La Guajira, pero el reto es sacar de allí la energía. La respuesta son las líneas de transmisión y ahí entra este proyecto que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) nos adjudicó en 2016, casi al tiempo con el proyecto Colectora, que también permite evacuar energía desde ese departamento.
¿Qué fue puntualmente lo que acaban de entregar?
En total, desplegamos 250 kilómetros de redes, 700 torres de transmisión en Magdalena, Cesar y La Guajira, ampliamos cuatro subestaciones y construimos una nueva con tecnología de punta. Esa nueva subestación no solo transforma energía, también refuerza y da respaldo al sistema eléctrico de la Costa, lo hace más estable, especialmente en el Cesar y la parte baja de La Guajira. Además, conecta el centro del país —donde se genera la mayoría de la energía— con el Caribe a través de un nuevo flujo. Antes teníamos una conexión muy vulnerable; ahora tenemos respaldo.
¿Opera así aunque no existan los parques solares o eólicos que debían estar funcionando?
Este nuevo flujo se ha convertido prácticamente en la autopista principal, que significa suministro de energía más confiable y más barato para la Costa. Usando una metáfora: construimos una autopista de ocho carriles para transportar energía renovable. Hoy no hay carros, es decir, parques solares o eólicos, pero si no existiera la autopista, nunca podrían moverse. Ahora ya tienen por dónde salir.
¿Estaba en mora de entregarse?
Sí. Pasó por una pandemia, por momentos de alta conflictividad social en La Guajira, y eso retrasó el cronograma original. Debía entregarse en 2022, pero demostramos causas de fuerza mayor. Aun así, ISA le cumplió al país y entregó el proyecto cuando más se necesita. Lo importante es el mensaje: no es un logro de ISA por vanidad, sino una demostración de que en La Guajira sí se puede.
¿Cómo resumiría el “sí se puede” en La Guajira?
Diálogo. Con consulta previa, licenciamiento, comunidades indígenas, pandemia y todo eso, se pudo. Cuando inauguramos el proyecto, participaron líderes indígenas que reconocieron algo valioso: ISA permanece. Llevamos 20 años en sus territorios y no sienten que llegamos y nos vamos, sino que seguimos ahí. Eso construye confianza. Incluso, nos decían que no nos marcháramos y nuestro mensaje es claro: no nos estamos yendo, estamos llegando.
ISA no es un contratista, es dueña de sus activos. Mientras un constructor hace una obra y se va, nosotros construimos para quedarnos al servicio del sistema y de las comunidades. Y claro que hay compromisos económicos, esta inversión fue de 147 millones de dólares. Lo pongo en contexto, la transmisión representa solo el 7% del valor de la factura eléctrica y aun así, es la inversión más costo-eficiente posible. Además, cuando se conecten las nuevas fuentes renovables, la tarifa debería reducirse y tendremos un sistema más confiable, más robusto, más verde y más equitativo.
Es que la transición energética no puede excluir a las comunidades…
No se trata de que la gente siga viendo pasar líneas o parques y siga sin tener energía, ni conectividad, ni progreso. La gran lección es mejorar la interlocución con las comunidades y el país debería mantener buenas prácticas sin importar el gobierno de turno porque redescubrir la rueda cada cuatro años nos frena. Es como dicen los marines: “Nadie se queda atrás”.
La Guajira es un territorio con vocación agrícola y muchos se preguntan si eso se perderá. La respuesta es no; caben ambas: agricultura y energía. Gracias a la infraestructura, las comunidades podrán industrializar sus productos, generar valor agregado y tributos.
¿Se sabe quiénes construirán los nuevos parques solares o eólicos?
Algunas empresas, como Ecopetrol, nuestra casa matriz, lideran proyectos y el Gobierno acaba de emitir el licenciamiento exprés para parques solares, que no busca relajar los requisitos, sino hacerlos más ágiles. Pasaremos de años a meses de trámite, y la construcción de un parque de 10 a 100 megavatios puede tomar 12 meses desde el inicio.
Estamos cerca de que se materialicen. Hoy ya está la autopista, el ‘centro comercial’, aún no todos los ‘almacenes’, pero llegarán. ISA está interesada en seguir en La Guajira. No podemos construir líneas por iniciativa propia, sino que dependemos de las licitaciones del Gobierno. Pero ya se habla de una Colectora 2 y, sin duda, vamos a apostarle porque lo vemos necesario, tenemos las capacidades y, sobre todo, porque creemos que en La Guajira sí se puede.
¿Qué representa para Colombia tener a ISA?
Déjeme caricaturizarlo, ISA es como los abogados. Nadie piensa en ellos hasta que los necesita y ahí son indispensables. ISA no es una preocupación para nadie porque la gente confía en que hace las cosas bien: es una confianza ganada en 58 años de historia.
No seremos el obstáculo de la transición energética: seremos el habilitador. Cuestecitas–Copey–Fundación lo demuestra. Llegamos primero que los parques. También alertamos al sistema sobre los retos de confiabilidad. Lo que pasa en Chile, España o Panamá nos da lecciones valiosas. ISA pone sus capacidades al servicio del país, incluso más allá de sus propios proyectos porque la transición energética es demasiado grande para que una sola empresa la haga sola.