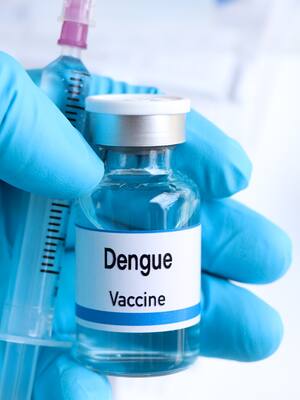La palabra dengue proviene de una palabra suajili (lengua africana) que significa "ataque súbito", reflejando la rápida aparición de los síntomas en las personas que se infectan. Los primeros registros escritos de una enfermedad que parece ser la fiebre del dengue se remontan a la dinastía Jin en China (265-420 d.C.), donde se describen pacientes con fiebre, dolores articulares y erupciones cutáneas.
En el siglo XVIII se documentaron grandes brotes epidémicos en Asia, África y América del Norte. Estas primeras epidemias fueron devastadoras para las poblaciones locales y los colonizadores europeos, quienes comenzaron a notar patrones en la transmisión y la sintomatología de la enfermedad.
Con el aumento del comercio y los viajes marítimos en los siglos XIX y XX, el mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, llegó a nuevas áreas geográficas, convirtiéndose desde entonces en un problema de salud pública en regiones tropicales y subtropicales del mundo, donde vive más de la mitad de la población del planeta. Desde 1906, cuando se confirmó el papel del mosquito en la transmisión de la enfermedad, la mayoría de las acciones para controlar la aparición de picos epidémicos se han enfocado en la erradicación del vector.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año ocurren 390 millones de infecciones por dengue en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 500,000 casos son graves y requieren hospitalización. La tasa de mortalidad para el dengue grave puede ser del 20% si no se recibe tratamiento adecuado. En nuestro país, el año pasado se reportaron más de 100 muertes confirmadas por dengue. Este año, hasta la fecha, se han reportado 86 casos de personas fallecidas con diagnóstico confirmado de fiebre dengue, cifra que lamentablemente crecerá por la realidad epidemiológica del pico epidémico que enfrentamos.
La resistencia a los insecticidas, el cambio climático y la urbanización no planificada hacen que las áreas en las cuales habita el mosquito Aedes continúen aumentando. Para abordar este creciente reto, la investigación científica ha desarrollado una intervención biotecnológica que consiste en infectar con la bacteria Wolbachia a las hembras del mosquito, logrando así reducir la capacidad del vector de transmitir la enfermedad. Programas piloto en ciudades de Australia, Brasil y Colombia han mostrado que la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia reduce significativamente la incidencia del dengue en áreas urbanas. Esta estrategia biológica ofrece una solución sostenible y de bajo costo para el control del dengue, complementando los esfuerzos tradicionales de control vectorial.
El otro gran y probado desarrollo para el control de las epidemias es el uso de vacunas. Afortunadamente, y en momentos en los cuales se acaba de aprobar en el país la actualización del plan ampliado de inmunizaciones, se empieza a comercializar en Colombia la primera vacuna tetravalente contra la fiebre del dengue. Desarrollada con tecnología recombinante, se espera que esta vacuna evite muchos casos letales de la enfermedad y ayude a disminuir significativamente la carga de enfermedad que esta condición impone a nuestro sistema de salud.
Por último, si bien la vacuna tomará un tiempo en llegar al plan obligatorio de salud, la posibilidad real de contar con ella se convierte en una esperanza para el control definitivo de este flagelo.
hmbaquero@gmail.com
@hmbaquero