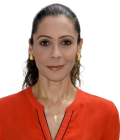«En cierta ocasión el maestro León de Greiff se levantó de su mesa de El Molino para saludarme en la mía cuando alguien le contó que había publicado cuentos en El Espectador, y me prometió leerlos. Por desgracia, pocas semanas después ocurrió la revuelta popular del 9 de abril, y tuve que abandonar la ciudad todavía humeante. Cuando volví, al cabo de cuatro años, El Molino había desaparecido bajo sus cenizas, y el maestro se había mudado con sus bártulos y su corte de amigos al café El Automático, donde nos hicimos amigos de libros y aguardiente, y me enseñó a mover sin arte ni fortuna las piezas del ajedrez».
La anécdota la cuenta Gabriel García Márquez en su autobiografía Vivir para contarla. Muestra el interés del maestro De Greiff por los veinteañeros de provincia que trataban de abrirse paso en la bohemia literaria capitalina, antes y después del Bogotazo de 1948. Otro escritor del Caribe, el novelista Germán Espinosa en La verdad sea dicha también escribió sobre su temprana relación con la obra del poeta León de Greiff: “mi primo Julio César Espinosa, lector indoblegable, me indujo a leer algunos poemas de León de Greiff que me maravillaron. Había oído hablar, sí, de este poeta medellinense, pero casi siempre me lo describían como un rebuscador de palabras raras, y por eso me había abstenido de leerlo. Ahora, en cambio, lo coloqué en mi olimpo particular”.
Francisco de Asís León Bogislao de Greiff Häusler, más conocido en el mundo de las letras como León de Greiff. El mismo poeta que Gabriel García Márquez había espiado por años en el café El Molino, nacido en Medellín, hace exactamente 130 años, en julio vino al mundo y en julio se fue, de ancestros suecos y alemanes, vikingo de corazón paisa, de los que sacudieron la pequeña aldea de las letras con la revista Panida, germen de la generación poética de Los Nuevos.
En un país de poetas sin poesía, León de Greiff fue una excepción enorme. La suya es una poesía sensitiva, sensible, de esa que da siempre un sentido más puro a las palabras de la tribu. Que subvierte, con tintes nórdicos y tropicales, para leer en voz alta, apreciar sus matices, disfrutar su sonoridad, su musicalidad, poesía que sabe a guaro y a bohemia, a ferrocarril de Bolombolo, hecha de ritmo, siempre joven y juguetona, que nace en el villorrio y se abre al universo, imaginación que se desborda, escritura con la rienda suelta, entretejida de sonidos, de múltiples voces, de hablantes líricos.
Poesía intuitiva, de escepticismo esencial, que interroga sobre las cuestiones últimas de la existencia, sobre sus enigmas fundamentales, poesía de la forma y el contenido, que tiende puentes entre oriente y occidente, que dialoga con la tradición, de riqueza verbal y enorme flexibilidad lingüística, poesía que danza y se renueva, que reinventa el ritmo a su paso y amplía los senderos de la escritura, poesía que toca físicamente a quien la escucha, admirada por el viejo y por el joven, por el músico y el escritor, también por el lector.
El único de sus retoños a quien Odín permitió escribir en la Balada del mar no visto: «mis ojos acerados de vikingo oteantes; mis ojos vagabundos no han visto el mar»…