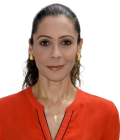La restaurada Plaza de San Nicolás es uno de los lugares más lindos de la ciudad. Paradójicamente, es uno de los más desaprovechados. En mi posición irresponsablemente romántica, me he llegado a imaginar un desfile de bares, librerías, tiendas de discos, diseñadores, cafés y restaurantes populando la plaza. He idealizado la posibilidad de tener cumbia, vallenato, trap, merecumbé, hip-hop, funk, jazz, salsa y highlife conviviendo durante la noche. Pero, si en vez me pongo en la tarea de analizar porqué mi romanticismo no es nada más que un hipotético, llego a la conclusión que, en realidad, ninguna ciudad de nuestro Caribe es realmente así. Barranquilla es de las ciudades más naturalmente creativas y musicales del país –así como Valledupar– pero si pasas un día cualquiera por alguna, jamás te darías cuenta. Porque esas ciudades, como las de Calvino, son en gran parte, imaginadas. Nuestro deseo de ser lo que fuimos y de jugar a ser lo que no somos nos ha cegado de lo que podemos ser: ciudades culturales (no confundir con turísticas...eso viene después).
Me explico: la música es una de esas sensibilidades humanas que logran, con contundencia, construir identidad nacional. La cumbia y el vallenato son dos géneros endémicos del Caribe colombiano que han formado, sistemáticamente, la manera como nos vemos como colombianos y de cómo el mundo nos percibe; pocos géneros han influido más en el sabor colectivo y en nuestra representación cultural. Más aún, son géneros privilegiados porque cuentan con varios festivales dedicados exclusivamente a su consumo y tienen un mercado establecido. Pero viene la lapidaria: ¿por qué entonces no se puede ir a ver vallenato y cumbia en vivo cualquier día de la semana? Algunos ejemplos ilustrativos:
-Tango, cualquier día en San Telmo, Buenos Aires.
-Ranchera o norteña, en Ciudad de México, en la Plaza Garibaldi.
-Son, el bolero o latin jazz, cualquier día en La Habana.
-Jazz o funk, en Tipitinas o varios lugares en el French Quarter de New Orleans.
-Flamenco, en cualquier tablao en Madrid.
-Salsa, en el Viejo San Juan.
-¿Fado? En al barrio Alfama en Lisboa.
Tener espacios, zonas rosas y barrios donde se pueda ver y consumir música y cultura no es únicamente una cuestión de aprovechar el mercado, sino también, una manera comprobada de fomentar la evolución de la industria y sus actores. No se trata únicamente de rotar el conocimiento entre las mismas nuevas generaciones, o de “economía naranja”, sino de exponer a otros, esperando que al sensibilizar se logre motivar a más gente a que se involucren en el ecosistema y se atraiga, como derivado, una gran masa turística. Pero, sin embargo, así está: seguimos perdiendo una oportunidad enorme de acrecentar nuestra influencia cultural y visibilizar el mercado. ¿Y mientras tanto? Full de Spotify.
antonio.celia@nyu.edu