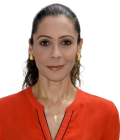El confinamiento me ha hecho entender que la nostalgia no siempre se relaciona con el recuerdo triste de las cosas felices. Últimamente, he sentido nostalgia por ciertas cosas que nunca se me ocurriría calificar como «dichas perdidas»: la gente que se sienta en las escaleras, las filas para comprar un café, las busetas atiborradas, los trancones en el corredor universitario, incluso el hedor que emana del río cuando uno camina en el malecón. Son cosas insólitas que produce el encierro, pero que pueden ser útiles para el argumento de una historia fantástica, o distópica, como aquella fábula de Augusto Monterroso que se propone «contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo.»
Por cierto, acabo de percatarme de que se cumplen cien años del nacimiento de Augusto Monterroso, el enorme sacerdote de la brevedad. Acaso por ello sus amigos lo llamaban simplemente «Tito». Pese a las imaginarias fronteras, el Gran Caribe es un solo país, y no hay duda alguna de que Monterroso es un escritor del Caribe. Nació en Tegucigalpa, muy cerca de las ruinas de Copán, la sagrada ciudad maya de sus ancestros. Los mismos que hicieron chorrear la sangre vehemente del fraile avivato, mientras recitaban «sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.»
Guatemala le brindó nacionalidad y México, asilo. En su decálogo, el autor de «El dinosaurio» les dejó a los jóvenes escritores un consejo insuperable: «aprovecha todas las desventajas, como el insomnio, la prisión, o la pobreza.» Yo agregaría: la pandemia.
Las fábulas de Monterroso, aunque breves y cargadas de humor, no son un juego de niños. Su inofensiva apariencia es solo un eficaz artilugio, una fachada. Descienden de las más antiguas formas de la risa ritual y desacralizadora. No respetan «pinta» ni abolengos ni condición. Plantean una profunda, mordaz e irreverente actitud frente al poder, su simbología e instituciones. Frente a lo establecido e incuestionable, se mofan con una carcajada que desmitifica sin contemplaciones.
Como dije, Monterroso pasó la mayor parte de su vida en el exilio, porque sus breves fábulas resultan intolerables para el poderoso. Porque, así mismo, son un cuestionamiento de doble cañón en la cabeza del ciudadano de a pie. Apuntando directamente a su cerebro, a su inteligencia. Por algo es célebre la sentencia de García Márquez sobre Monterroso: «hay que leerlo manos arriba: su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad.»
Tito dinamita el colonialismo español en El eclipse y el imperialismo gringo en Mr. Taylor. Este último relato, pese a que ubica la peripecia en la selva amazónica y reemplaza el banano por las cabezas reducidas, establece una secreta conexión con las letras del Caribe colombiano, pues se inspira en los abusos de la «United Fruit Company», la misma voraz multinacional de Cien años de soledad, La casa grande o Maracas en la ópera.
Y lo hace con gran humor. Bueno, excepto los programas de humor de Telecaribe, todo lo que hace el hombre es risible o humorístico. Dijo Eduardo Torres: «El hombre no se conforma con ser el animal más estúpido de la Creación; encima se permite el lujo de ser el único ridículo.»