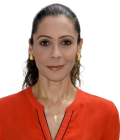Todos los días abro con recelo las páginas de los periódicos para saber si el río Magdalena se ha desbordado sobre alguno de los pueblos ribereños. Me transporto con la memoria al 30 de noviembre de 2010 cuando me enteré del rompimiento del dique de contención en el Sur Atlántico. Mi imaginación solo me alcanzó para vislumbrar el desastre social que se avecinaba.
Fue peor, terriblemente peor, la catástrofe que sobrevino. Para la época, yo era rector de la Universidad del Norte. Lo que hice fue contrarrestar el impacto emotivo recurriendo al conocimiento científico y técnico. Llamé a los ingenieros Javier Páez y Manuel Alvarado, responsables de la dirección del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales que habíamos creado desde los años de 1990, cuando la Institución elaboró los diseños del Dique Direccional, construido sobre la margen oriental del río. Pusimos de inmediato en comunicación con la Gobernación del Departamento un equipo de técnicos de alto nivel para ofrecer nuestra experiencia y conocimientos, al tiempo que emprendimos por nuestra parte el análisis específico de la emergencia. El Instituto tenía información acumulada sobre el comportamiento histórico del río, con base en mediciones muy fidedignas. Un tiempo después de abierto el boquete, supimos que en el momento de la inundación máxima de la emergencia se acumularon 1200 millones de m3, afectando un área de 400 kms2. Algo colosal.
Pero, desde el punto de vista social, la tragedia era inconmensurable. En menos de quince días, pusimos a andar un equipo más nutrido de investigadores y técnicos en ingenierías, salud pública, economía, piscología social, afectiva y comunitaria. No dudo en afirmar que más de 100 expertos investigadores de la Institución se vincularon a la tarea de presentarles a los gobiernos local y nacional una de las propuestas más completas y aterrizadas sobre la problemática, que meses después terminamos de elaborar, para afrontar de modo multidisciplinar pero integral la reconstrucción de una región que duró meses devastándose, dada la magnitud de la tragedia natural, ambiental y humana. Por ejemplo, para el mes de abril de 2011, el volumen que quedaba de la inundación de los pueblos fue estimado por los expertos de la Institución en 300 millones de m3, con el agravante de que otros diques como los de Villa Rosa y Polonia estaban en riesgo de colapsar por el deterioro producido por la presión de las aguas.
Tomé nota de lo que cuento al ritmo de las exposiciones que escuchaba de parte de los expertos. Cabe destacar que la universidad no trabajó aislada. Acudió desde los comienzos de su labor a alianzas con otras entidades como el Ideam, la Cruz Roja, Grupos como el Rotaract y la Comunidad judía de Barranquilla, el Centro Rehacer Atlántico, entre otros. Se desarrolló una plataforma informática con la Sahan Software Foundation, que contaba con mucha experiencia en los tsunamis de Indonesia. Al final, nos quedó la satisfacción de haber hecho un aporte con calidad técnica y humana en el Sur del Atlántico.