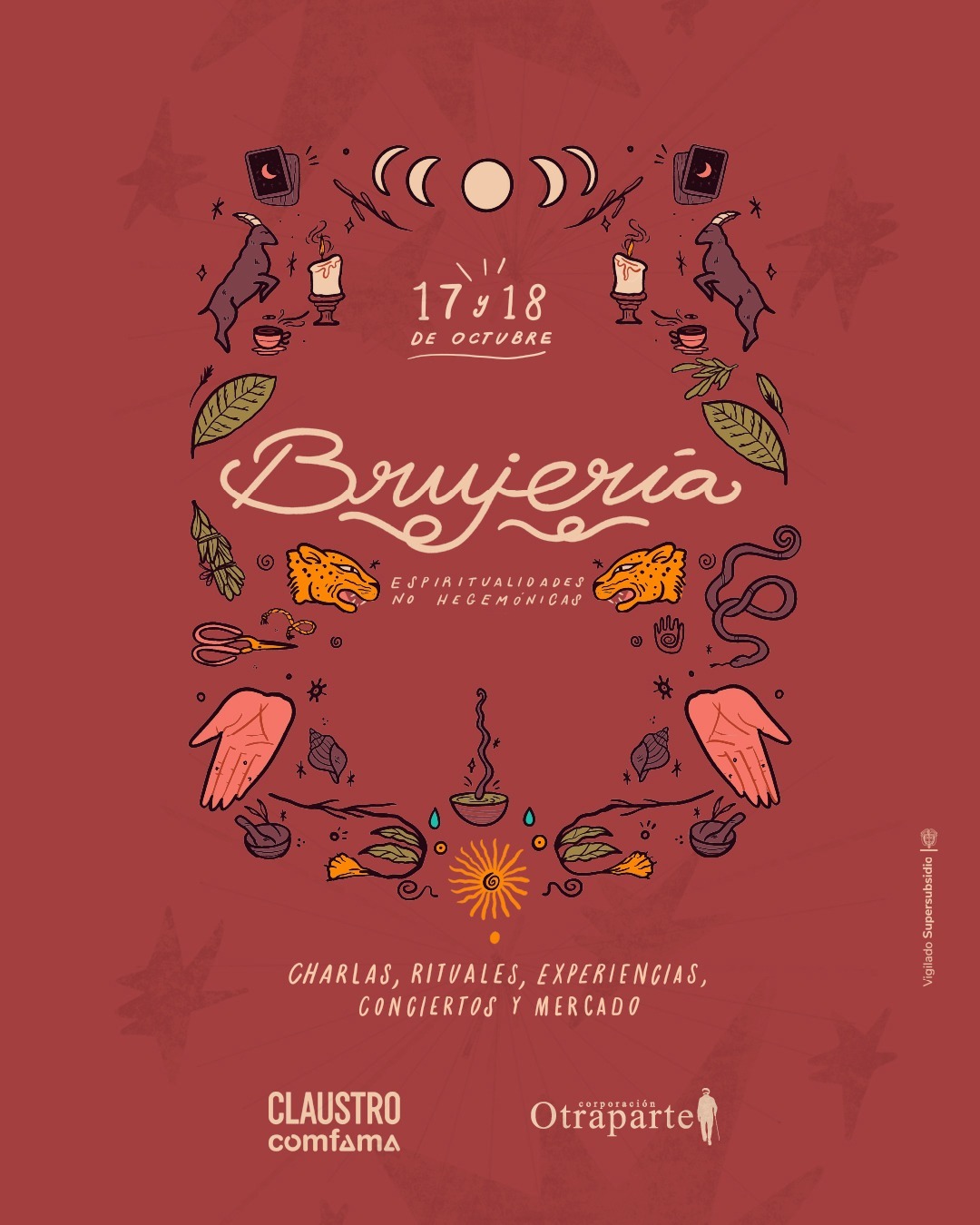Hace unos días pude ver una breve entrevista de John Stewart con Jacinda Ardern —la ex primera ministra de Nueva Zelanda—, quien se encuentra promocionando el documental Prime minister, una obra en la que se brinda un testimonio de su experiencia como la cuadragésima mandataria de ese país. Durante el ameno diálogo habló con calma, sin afectaciones ni dramatismos, recordando algunos de los complejos desafíos que tuvo que asumir y manteniendo la mesura y la serenidad que identificaron sus años como cabeza del gobierno. Un claro contraste con respecto a quienes actualmente colman los titulares.
Su llegada al poder, en 2017, estuvo marcada por la incertidumbre: era relativamente joven, encabezaba una coalición frágil y debía resolver un ambiente polarizado. Pronto llegaron las crisis que la pondrían a prueba. En marzo de 2019, el país fue sacudido por los espantosos atentados de Christchurch, que dejaron 51 víctimas y varios heridos. Unos meses después tuvo que enfrentar las consecuencias de la erupción del volcán White Island y, más tarde, la pandemia; un compendio de tribulaciones poco usuales en aquel lugar del mundo. Sin embargo, en todos los casos reaccionó con la misma serenidad, combinando firmeza y humanidad. A todo eso se sumó su embarazo, que llevó adelante con naturalidad y que no supuso un obstáculo para su gestión.
Ardern gobernó con convicción, pero sin estridencias. Explicaba sus decisiones con claridad, buscaba acuerdos en lugar de enemigos y hablaba a los ciudadanos como adultos, no como espectadores ávidos de una contienda permanente. Su autoridad no provenía del miedo ni de las artimañas demagógicas, sino de la coherencia.
Como colofón, cuando sintió que ya no podía entregar la energía que demandaba su cargo, renunció sin dramatismos, se retiró de la política electoral y continuó su vida. Ese gesto, tan poco común, tiene hoy un valor revolucionario frente al espectáculo deplorable de quienes se quieren aferrar al poder por cualquier medio, como si fuese una extensión de sí mismos y su vida dependiera de ello.
Es posible ejercer liderazgos sensatos. Conviene recordarlo ahora, cuando los extremos dominan la conversación pública más allá de lo razonable y el alboroto parece reemplazar al juicio. El ejemplo de Ardern demuestra que la autoridad moral puede ser más eficaz que el grito y que la serenidad puede ser tan poderosa como cualquier postura beligerante. Tal vez ahí resida su mayor enseñanza: en recordar que el liderazgo auténtico no busca perpetuarse, sino servir con decencia, hacer lo correcto y saber retirarse a tiempo.
moreno.slagter@yahoo.com