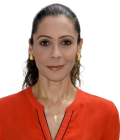En unos días se cumplirán 1605 años de la muerte del cura italiano Jerónimo de Estridón, a quien el novelista colombiano Fernando Vallejo llama “alias San Jerónimo”, celebérrimo traductor de la Biblia y patrón de los traductores. Por eso el 30 de septiembre ha sido declarado Día Internacional de la traducción.
Pero, ¿qué quiere decir traducir? Umberto Eco necesitó más de quinientas páginas para concluir que bajo ninguna circunstancia una traducción puede pretender decir lo mismo en otro idioma. A lo máximo que puede aspirar la vanidad del más curtido traductor es a decir casi lo mismo. La elasticidad de ese “casi” constituye, a no dudarlo, uno de los problemas centrales que han inquietado a los traductores desde los tiempos en que una similitud fonética hizo que San Jerónimo, al traducir del hebreo al latín el Antiguo Testamento, transformara a Moisés de “iluminado” en “cornudo”.
La naturaleza del lenguaje literario complica aún más la cuestión. Es imposible expresar una novela con palabras diversas a aquellas con las que ha sido escrita y no se pueden modificar los sonidos de un poema sin transformar su esencia. Todo buen traductor debe producir una nueva obra y, al mismo tiempo, guardar fidelidad con el texto original. Para expresarlo en términos de Gabo, a un traductor se le permite ser infiel, pero nunca desleal.
La traductora mexicana Margret S. de Oliveira Castro y el crítico colombiano Conrado Zuluaga, publicaron una nota con el sugestivo título de “Elogio a una traición”, en donde presentan un mosaico de disparates cometidos por los traductores de Gabo a idiomas como el inglés, el francés y el alemán. En una retahíla, tan divertida que parece urdida por el mismo hijo del telegrafista, descubrimos con asombro cómo el entrañable “bollo de limpio” con que desayunaban nuestros abuelos al pie de la hornilla se transforma en francés en una tostada de pan blanco; la temible burundanga, terror de los parranderos del Caribe, pasa al inglés como una apetitosa fruta; la marimonda, con todo y su nariz fálica, sale de un closet inglés y se transfigura en homosexual; las cantinas de vereda suben de estrato y se convierten en cafés con terraza y los mamadores de gallo de La Cueva, dejan de ser escritores, pintores o compositores para convertirse en inglés en criadores de gallos o en cebadores de gallos, en alemán.
Pese a los eventuales desaciertos que implica toda traducción, su valor es inestimable, tanto para el disfrute universal de los grandes escritores, como para el progreso intelectual de la especie humana. ¿Qué habría sido de la ciencia y de las artes de Europa sin la fundación de la escuela de traductores de Toledo? ¿No fue, acaso, en el mercado de Toledo que dice Cervantes haber comprado los pliegos del historiador musulmán Cide Hamette Benengeli? ¿Los mismos que luego hizo traducir en su casa por un morisco y que contenían las hazañas del Caballero de la Triste Figura?
¿No es acaso Cien años de soledad el resultado especular de sucesivas traducciones de unos pergaminos centenarios codificados en sánscrito por un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión?