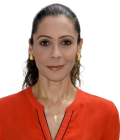En un mundo que cambia aceleradamente, la educación superior ya no puede darse el lujo de ser espectadora. El contexto actual —marcado por la disrupción tecnológica, la transformación del empleo y una creciente desigualdad— exige que las universidades actúen, con decisión, como motores reales de adaptación y progreso.
Durante mucho tiempo, el sistema universitario se organizó en torno a un ideal casi inalterable: jóvenes entre 16 y 20 años, ingresando a un pregrado profesional de 10 semestres, en jornadas presenciales, con poco margen de flexibilidad. Pero esa fórmula, aunque funcional en otro tiempo, ya no responde ni a la diversidad de los estudiantes ni a la velocidad de las transformaciones sociales.
Hoy, las preguntas son otras. ¿Cómo formar a quienes ya están en el mundo laboral? ¿Cómo responder a quienes necesitan avanzar profesionalmente sin dejar de trabajar? ¿Cómo evitar que la educación superior siga siendo una promesa lejana para millones de colombianos que no logran acceder al sistema o que lo abandonan por falta de condiciones?
Las respuestas han empezado a emerger, con diferentes velocidades y énfasis. Modelos híbridos que combinan presencialidad y virtualidad, programas por ciclos propedéuticos que certifican etapas formativas de manera progresiva y microcredenciales que validan competencias específicas y contextualizadas. Todo ello configura una nueva educación, más conectada con la vida real, más sensible al tiempo de los estudiantes y más comprometida con la empleabilidad.
Pero esta transformación no debe entenderse solo como una adaptación técnica. También implica una redefinición ética del papel de la universidad. Ya no basta con formar para obtener un título; hay que formar para transformar vidas. En esa dirección, la educación técnica y tecnológica debe dejar de ser vista como un camino de segunda categoría. En países con altos niveles de competitividad, entre ellos Alemania o Finlandia, solo por mencionar algunos ejemplos, estas rutas son reconocidas, bien remuneradas y esenciales para la economía.
En Colombia, sin embargo, persisten algunas barreras culturales. El sistema aún privilegia la educación profesional como único símbolo de prestigio, mientras que técnicos y tecnólogos enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral. Es urgente revertir esta lógica. La universidad del presente debe ser capaz de articular saberes con oficios, academia con empresa y propósito con territorio.
Esto nos lleva a un segundo punto: no hay transformación sin articulación. El trabajo conjunto entre academia, Estado y sector productivo es hoy una condición estructural para que el conocimiento genere desarrollo. El modelo alemán —con su apuesta por la educación dual— no es solo una referencia técnica, sino una demostración de que el aprendizaje puede anclarse al entorno productivo sin perder profundidad académica.
Desde la Fundación Universitaria del Área Andina lo hemos asumido con claridad. El 91% de nuestros estudiantes trabaja, y eso nos obliga a diseñar experiencias formativas que no ignoren esa realidad, sino que la aprovechen como parte del proceso de aprendizaje. Sabemos que detrás de cada matrícula hay un esfuerzo real y un sueño por cumplir. Por eso nuestra oferta educativa busca ser pertinente, inclusiva y territorialmente conectada.
Vale recordar que en Colombia se gradúan cada año más de 480.000 jóvenes del colegio, pero solo 180.000 ingresan a la educación superior. De ellos, la mitad se desvincula antes de obtener su título. Esta cifra no solo revela una falla del sistema, sino una oportunidad: repensar qué entendemos por acceso, por permanencia y por éxito educativo.
La universidad del siglo XXI no puede limitarse a replicar modelos del pasado. Debe ser más horizontal, más plural, más capaz de reconocer trayectorias diversas. Y sobre todo, debe comprometerse con una idea clave: educar no es llenar vacíos, es abrir caminos.
En tiempos difíciles, lo verdaderamente revolucionario no es resistir el cambio, sino liderarlo. Y para liderarlo, la educación superior debe ponerse a la altura de su momento histórico. Esa es, quizá, la principal responsabilidad que tenemos como instituciones. Y también, la mayor oportunidad que no podemos dejar pasar.
*Rector Nacional, Fundación Universitaria del Área Andina