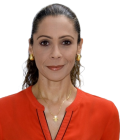Cada año miles de personas se desplazan de sus países de origen, dejan atrás sus raíces y sus pertenencias para buscar 'una mejor vida'.
La ONU señala en un informe de 2019 que el número de migrantes internacionales a nivel global ascendió a 272 millones, lo que indica un incremento de 51 millones de personas desde el año 2010. La entidad específica que, pese a que el número de migrantes en el mundo representa un porcentaje relativamente bajo con respecto a la población total, este se ha incrementado del 2,8% en el 2000 al 3,5% en 2019. Esto significa que en los últimos años la cifra ha aumentado con más rapidez que la población mundial.
Esta situación, analizada por la ONU en el estudio sobre la población migrante del Departamento de Asuntos Económicos y sociales de las Naciones Unidas (DESA) plantea, además, que las mujeres representan el 48% de las migraciones.
Diversos estudios realizados en poblaciones migrantes evidencian el 'alto grado de vulnerabilidad' de mujeres, niñas y adolescentes al atravesar las fronteras en el tránsito por una mejor calidad de vida.
A esas posibles violencias a las que están expuestas las mujeres que se movilizan entre fronteras, por no tener una adecuada protección estatal, se suman otras problemáticas como la sobrecarga laboral, de cuidados, y la precariedad económica. Ahora, por el coronavirus, estas dificultades se han afianzado debido a las políticas de control de fronteras para mitigar los efectos del virus.
El pasado miércoles, la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales con Enfoque de Género (Red Hila), desarrolló el evento académico ‘Género, fronteras y covid 19 en tiempos de crisis y esperanzas’ que hace parte de la IV jornada investigativa de la red, organizada por la Universidad Simón Bolívar. En ese espacio, investigadoras con experiencias en estudios de fronteras abordaron, desde un enfoque de género, las diferentes dificultades sociales 'que se agudizan' en los límites fronterizos.