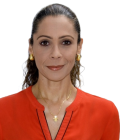El ascenso en el número de contagiados tiende a explicarse por la indisciplina social, aunque sabemos que una conjunción de factores de diversa índole incide en ello. Lo positivo de esto es que sitúa a la dimensión social de la epidemia en la discusión ciudadana.
Hace unas semanas el antropólogo italiano Umberto Pelleccia, un investigador con experiencia en la estrategia adoptada contra el Ébola en África, afirmaba que “a nivel institucional existe la idea de que la epidemia debe ser tratada sólo a nivel clínico, legislativo o coercitivo, pero también hay una dimensión humanística en el conocimiento que resulta invaluable en el tiempo de cuarentena".
Desde el aislamiento físico es posible observar que las ciencias sociales no han sido movilizadas para ayudar al país en esta emergencia. Disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología, la comunicación y el trabajo social pueden hacer contribuciones significativas en este momento. Contribuciones que permita comprender como las condiciones sociales y económicas marcan la diferencia. La historia nos muestra los errores gubernamentales ante estas emergencias como los cometidos por la administración colonial británica en la epidemia que azotó a la India en 1897.
Las medidas adoptadas entonces incluyeron búsquedas casa por casa de los enfermos, inspecciones físicas obligatorias, allanamientos de viviendas que podían albergar enfermos y la hospitalización forzada de millares de sospechosos de tener la enfermedad. A mayor represión la desobediencia social fue en aumento y también el crecimiento geométrico del número de contagiados hasta alcanzar millones de muertes.
Nos hemos centrado en el individuo más que en la comunidad. Hemos además tendido un biombo sobre las muertes causadas por el virus. Estas se han reducido a la rutina de un boletín vespertino que se emite un poco antes de los indicadores económicos. De ser una ceremonia pública la muerte ha pasado a ser un acto casi clandestino. Ello desconoce la naturaleza comunitaria de la muerte y le despoja de su mensaje de dolor y de peligro.
Ha dicho el filósofo coreano Byung-Chul Han en su libro La desaparición de los rituales que estos transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad Es conveniente examinar cómo se transmiten las medidas oficiales de prevención y como son interpretadas por la ciudadanía. Muchos asumen el pico y cedula como una inmunidad transitoria frente a la enfermedad. Olvidan que esta medida es solo una convención humana, una norma social no reconocida por el virus.
Este no declara una tregua ni su capacidad de contagiarnos disminuye por causa de la voluntad de un ente estatal o del azar numérico. La tarea pendiente es apoyarse en las ciencias sociales para comprender, las concepciones y prácticas de las sociedades locales frente a la fragilidad de la vida, del cuidado mutuo y acerca del miedo a la soledad. No entender esto es caer en la tentación de etiquetar a los ciudadanos como rebeldes carentes de razón frente a las medidas sanitarias o, en el peor de los casos, como simples delincuentes.