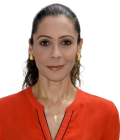En medio de esta situación tan extraña, se nos ocurren preguntas sin respuestas de las autoridades políticas o sanitarias, no obstante que estas últimas tiene criterio técnico y científico para dar explicaciones razonables y confiables. Una pregunta sería ¿por qué después del registro del primer caso de coronavirus en Colombia apenas se han confirmado menos de 1300? Dos explicaciones plausibles, no necesariamente más validas: la primera, que la cuarentena decretada por el presidente se realizó oportunamente y que los colombianos han sido disciplinados y responsables, contrariando lo informado por los medios de comunicación. La segunda, que no ha habido necesidad de aplicar más muestras; pero el número de pruebas aplicado es muy inferior al que se recomendaría científicamente para una pandemia; y contradice el discurso oficial. Colombia ha aplicado 18.000 muestras al 4 de abril (es decir en más de 20 días) contra 10.000 muestras por día en Corea del Norte (país con el indicador más bajo de contagio confirmado y de muertes).
Las noticias sobre los laboratorios, universidades y hospitales habilitados para practicar las pruebas del COVID, se concretan parsimoniosamente. Igualmente nos informan que numerosas pruebas han sido mal recolectadas, preservadas, embaladas o transportadas, por lo cual han debido ser descartadas. En conclusión, el registro de contagio no corresponde con el número real de portadores del virus. Mientras esta situación va en cámara lenta, la población informal, o que no tiene un empleo fijo, continúa intentado seguir con sus actividades a un ritmo reducido, o confinados en sus casas, casi siempre mal dotadas y en hacinamiento severo favoreciendo un contagio que las cifras no evidencian por lo anteriormente explicado. Para el sociólogo ecuatoriano Simón Pachano el fondo de un contagio masivo en su país está, en sus orígenes, por “un número tan alto de familias [que] está obligado a vivir al día y por qué estas mismas personas y muchos de los que si cuentan con trabajo estable, no pueden vivir en condiciones humanas”. Las respuestas las encuentra en la economía. Pero también se puede explicar por la estructura social, inequidades y acumulación de riqueza e ingresos nacionales en pocas manos. En Colombia también por nuestra historia política, la cultura ciudadana e instituciones poco eficientes; salvo cuando se trata de favorecer grupos privilegiados.
Si nuestra república acumulase mejores instituciones representativas y nuestra historia favoreciese la cohesión social, hoy hecha trizas por la polarización, fragmentación y exclusiones, podríamos hacer, ahora que tenemos una gran oportunidad cuando se supere la pandemia, un país para todos y para las regiones; quizás, con otro modelo de república, pendiente desde el siglo XIX, realmente menos centralista y más semifederal.
Como en el resto del mundo, deberíamos aprovechar para revisar el modelo económico arrogante por uno más humano e incluyente, poco importa si es capitalista, pero sin una avaricia humana desenfrenada e ilegítima. El sistema económico nos ha llevado a favorecer la concentración de riqueza en el mundo, dejando más dificultades a los sectores medios; y para los más pobres ni migajas. Todos sabemos que el mercado no tiene miramientos morales y tampoco funciona basado en la solidaridad humana, y como advierte el Washington Post, el capitalismo salvaje nos secuestró con el “consumo, que sin darse cuenta se convierte en el arma de su propia autodestrucción” (25 de marzo).