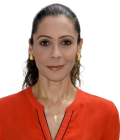El pasado miércoles, la revista Semana organizó un foro con el nombre “Colombia Rural 2025” en sus instalaciones en Bogotá. Hubo un grupo de panelistas entre los cuales se encontraban representantes de la banca multilateral y nacional, dirigentes gremiales, empresarios, académicos y funcionarios públicos. Hubo mucho diagnóstico trasnochado y propuestas utópicas que solo ayudan a confundir a los productores.
Cuánto me gustaría que esos foros capitalinos fueran trasladados al campo con la participación de los productores. Mientras en los foros de Bogotá el sector agropecuario anda de maravilla, en el campo la fotografía es totalmente contraria. Para citar un solo ejemplo, el pasado puente festivo fui a visitar a varios agricultores y ganaderos de Chocontá y Villa Pinzón en el departamento de Cundinamarca. En este par de municipios (a una hora de Bogotá), se cultiva mucha papa, ajo, zanahorias, cebolla y berries (fresa, arándano, frambuesa y zarzamora), entre otros cultivos, combinados con hatos ganaderos de producción de leche, en pequeña escala. Son agricultores de ruana, botas de caucho y azadón.
Después de conversar varias horas con ellos, me di cuenta de que el 80% de estos pequeños productores no existen para la banca, Finagro, las Umatas municipales, el ICA, Agrosavia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) ni para sus gremios, a quienes tienen que girarles un porcentaje de la venta de sus cosechas.
A pesar de ser productores del campo muy disciplinados y trabajadores, sus cultivos son ineficientes porque no cuentan con acceso a créditos, transferencia de tecnologías y conocimientos, ni con instrumentos de cobertura de riesgos en la comercialización de sus cosechas. Observé una tremenda distorsión en la forma como adquieren los insumos y venden sus cosechas. En ambas etapas hacen lo contrario de lo que convendría hacer, porque sacan a crédito los insumos al por menor, con alto valor agregado al último eslabón de la cadena de intermediación, y cuando venden sus cosechas, lo hacen al por mayor, sin valor agregado y al primer eslabón de la cadena de intermediación. Ambas distorsiones son eliminables si la institucionalidad antes mencionada capacitara y organizara a estos productores con propósitos empresariales, en vez de estarles ofreciendo los nostálgicos e ineficientes subsidios de fertilizantes y esquemas estatales de comercialización como el extinto IDEMA.
La mayoría de los cultivadores de papa de esa región, como los del resto del país, están cultivando pobreza. Se gastan 40 millones de pesos para producir 35 toneladas, con un precio de mercado de un millón de pesos por tonelada. Lo anterior suele ser consecuencia de que la mayoría de los productores de papa utilizan semillas genéticamente erosionadas y contaminadas con patógenos, no cuentan con sembradoras mecanizadas y no hacen rotación de cultivos. Esta ineficiencia productiva se resuelve cuando los bibliotecarios del agro en Bogotá, en vez de estar gastando en foros, asuman el compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar una nueva generación de agricultores profesionalizados y técnicamente más competentes.
Si esto sucede a una de Bogotá, ¿qué queda para el resto de productores de las zonas apartadas en el país?
*Consultor en crédito de fomento agroindustrial