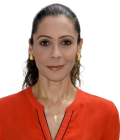En la región la economía invisible tiene rostro femenino. Más del 60 % de la población ocupada en ciudades como Sincelejo (68 %), Riohacha y Valledupar (63,6 %) trabaja en la informalidad, un porcentaje que supera con creces el promedio nacional del 55 %. A esto se suma un desempleo del 11,2 % entre ellas, casi cuatro puntos por encima del masculino (7 %), según el DANE (abril-junio 2025). En medio de esas brechas, miles de emprendedoras levantan negocios que sostienen familias, financian la educación de sus hijos y preservan saberes culturales. Sin embargo, su impacto social es tan grande como invisibilizado.
No obstante, sus ideas de negocio trascienden las cifras tradicionales de ventas o empleos. Cada unidad productiva, por pequeña que parezca, dinamiza la economía local, garantiza la seguridad alimentaria en zonas rurales y teje redes de cuidado comunitario donde el Estado difícilmente llega. Pero la mayoría surge más por necesidad que por oportunidad: en un contexto marcado por el turismo estacional, la ruralidad y la debilidad industrial, emprender se convierte en la única salida ante un mercado laboral cerrado para ellas.
Brechas que frenan el crecimiento
Los datos nacionales confirman el rezago. Según el último Reporte de Inclusión Financiera, elaborado por la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia, apenas el 33,6 % de las mujeres en el país tiene un crédito vigente, frente al 37,4 % de los hombres. En términos de propiedad empresarial, el 62,5 % de las firmas reporta participación femenina, pero solo el 24,6 % cuenta con una mujer como máxima directiva, de acuerdo con el Banco Mundial. Sí, ellas están emprendiendo, pero con mínimas posibilidades de escalar o acceder a posiciones de liderazgo económico.
La raíz del problema está en la visión reduccionista de las políticas públicas. Durante años el modelo se ha centrado en microcréditos, un remedio que, más que impulsar, genera dependencia. El crédito sin acompañamiento perpetúa la informalidad y condena a muchas emprendedoras a ciclos de deuda. Es por esto que lo que el Caribe necesita es un fondo de inversión con enfoque de género, capital semilla acompañado de mentoría, incubadoras y acceso a cadenas de valor en sectores estratégicos como la agroindustria, la economía creativa y los negocios verdes.
El reconocimiento también es una deuda pendiente. En el discurso público se las sigue retratando como “microempresarias luchadoras”, pero la realidad es que son lideresas empresariales y agentes de innovación social. Valorarlas requiere más que palabras: premios sectoriales, certificaciones empresariales y acceso preferente a compras públicas. Nada haría más visible su aporte que ver sus productos integrados en las cadenas de abastecimiento del propio Estado.
Asimismo, las barreras no terminan con el primer financiamiento. Los trámites de formalización siguen siendo costosos, las redes de apoyo escasas y la brecha digital profunda. Hoy apenas 4 de cada 10 microempresarias rurales tienen acceso estable a internet, lo que limita su capacidad de comercializar o innovar. De hecho, no sorprende que, en ciudades como Valledupar y Sincelejo, más del 40 % de la población ocupada siga en la informalidad y que muchos negocios femeninos permanezcan pequeños y frágiles frente a las crisis.
Cuando el apoyo sí funciona
No todo está en deuda. La región también ofrece lecciones de éxito. Barranquilla, por ejemplo, ha consolidado clústeres de industrias creativas donde la participación femenina es cada vez mayor. En Montería y zonas rurales de Córdoba, proyectos de extensión universitaria han permitido que campesinas escalen pequeñas ideas de negocios agropecuarios y fortalezcan la seguridad alimentaria. Solo en junio de este año, seis organizaciones femeninas del Caribe brillaron en la Ruta de Autonomía de Negocios Verdes durante Distrito Moda, un espacio que les abrió puertas a mercados sostenibles y especializados. Casos así demuestran que, cuando hay alianzas público-privadas y acompañamiento integral, el emprendimiento femenino no solo sobrevive: florece.
Ahora, el gran reto es dejar atrás la visión asistencialista y convertir el emprendimiento de las mujeres en una política estructural de desarrollo regional. Eso implica tres transiciones urgentes: del microcrédito a la inversión con mentoría, de la informalidad a redes productivas sólidas y de la invisibilidad al liderazgo en las agendas económicas.
Finalmente, la región no necesita más mujeres endeudadas, demanda más empresarias reconocidas como agentes de transformación. Invertir en su talento no es un gesto simbólico de equidad: es una estrategia de competitividad. Si queremos que la Costa deje de ser vista como territorio de rezagos y se consolide como motor de innovación, debemos apostar en serio por sus emprendedoras. Recuerde, en cada negocio liderado por una mujer late, en realidad, el futuro colectivo del Caribe.
@gelcagutierrez