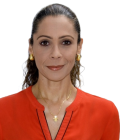'Parece que quienes redactaron los acuerdos estudiaron derechos humanos porque pusieron a las víctimas y comunidades en el centro del texto'. Con estas palabras, Todd Howland, alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia, definió lo ya pactado por el Gobierno y las Farc en La Habana.
Howland, que jugará un papel muy importante en la implementación de la paz tendiendo puentes con las comunidades afectadas por el conflicto, se refirió a los desafíos que tendrán estos procesos. Para el diplomático, la conceptualización de los acuerdos representa un avance en materia de justicia transicional y derechos humanos pero advierte que materializarlos será un enorme reto que pondrá a prueba la unidad del país.
¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Colombia?
En Colombia el problema no es tanto cómo está la situación en general, sino cómo la situación puede mejorar para todos, porque hay un problema en razón de inequidad de la sociedad colombiana y es necesario que se atienda. El tener una sociedad con tanta riqueza pero con gente muriendo por falta de agua potable es un problema bastante grave.
¿El proceso de paz ha contribuido a mejorar la situación de los derechos humanos?
En razón del potencial del proceso hay menos desplazados en 2015 que en 2014. Esto es importante porque se nota que hay menos conflicto en varias áreas. Pero también en varias áreas donde hay actividades ilegales y economía ilícita como la minería y la coca, si no van a pensar bien una solución se puede crear o generar más violencia. Yo creo que el proceso de paz es una bendición para la situación de derechos humanos, porque cuando hay conflicto armado hay violación de derechos y no hay manera de evitarlo. También el proceso en La Habana está creando unos impactos colaterales positivos, aunque hay riesgos.
¿Cuáles son los efectos positivos?
Lo positivo es que hoy en día se puede ver que el gobierno está muy alerta de hablar con todos los sectores de la sociedad colombiana y específicamente de la izquierda. Antes había un problema muy grande en razón de este conflicto armado y había una estigmatización a los movimientos sociales.
¿Y los riesgos?
Aquí hubo un proceso con los paramilitares y se puede aprender algo de su desmovilización. Las conexiones entre los paramilitares, los políticos locales y la Fuerza Pública no fueron quebradas de manera total. Entonces sigue un problema bastante grave en varios departamentos de la Costa, por ejemplo en Córdoba, pero también aquí en los alrededores de Barranquilla, donde hay grupos criminales que son grupos posdesmovilización. Es importantísimo estudiar qué pasó, por qué este proceso no fue un éxito total, cómo se puede evitar los errores de esa desmovilización de los paramilitares. Evitar por ejemplo que las áreas del Caquetá, que tuvieron una presencia fuerte las Farc por tantos años, no vayan a ser un reflejo de lo que pasó aquí en el Caribe.
¿Hay falta de garantías para que las Farc hagan política?
Ese es un desafío real para el país, porque las culturas no cambian tan fácil y después de 50 años de conflicto armado es importante para la sociedad colombiana preguntarse cómo va a tratar como ciudadano a un enemigo por tantos años, cómo la Fuerza Pública los va a tratar gente que tiene que proteger. La última experiencia de Farc en razón de desmovilización parcial y su inclusión en la UP fue un desastre, tanto en número de desmovilizados como de miembros políticos de UP que fueron masacrados. Yo creo que ellos están traumatizados por esta experiencia.
¿Las Farc tienen razones para temer por su seguridad después de desmovilizarse?
En El Salvador, después de la desmovilización de la FML, hubo menos de 50 muertos, que es mucho, pero aquí, después de la desmovilización del M19 hubo más de 500 muertos. Después de que se desmovilizaron los paramilitares también hubo cientos de muertos. Aquí en Colombia la historia está informando de una preocupación de que si las Farc van a dejar las armas los van a matar. En una entrevista de Pablo Catatumbo le preguntan si tiene miedo de que los maten, si no la situación de estos grupos paramilitares y él dice: No tengo miedo tengo certeza.
¿Cómo garantizar que una vez salgan las Farc de sus zonas de influencia no sean cooptadas por otros grupos ilegales?
Estuve en el sur del Tolima hace una semana, fue muy interesante porque ahí no hay minería ilegal, ni coca, pero sí hay presencia fuerte de las Farc. Ahí la gente tiene mucho miedo de lo que va a pasar, porque alguien está pintando AUC en las paredes. Notamos que el nivel de criminalidad ha aumentado porque las Farc en estas áreas de control fue la justicia, y claro que no fue una justicia basada en la Constitución o en los derechos humanos, pero fue una justicia dura. Entonces allí la gente vivió en su área de una forma más o menos más tranquila. Había un orden y ahora hay quejas, lo que me pareció un poco raro porque la gente que las Farc salieron y ahora hay más crimen.
¿Cómo se puede dar la transformación de economías ilegales como la coca y la minería?
Uno de los seis tópicos habla de hacer la conversión de la economía ilícita coca y hay más de 100 mil familias cocaleras que dicen estar listas para hacer la sustitución. Yo no veo que haya un precedente de esto y creo que también es un reconocimiento de las Farc de querer ser parte de la solución. Pero también es que esto hace parte de su seguridad, porque si ellos salen y otros grupos entran a este territorio también ellos y su seguridad va a ser perjudicada.
En razón de minería ilegal es importante decir que las Farc si son participantes, pero en realidad una gran parte de la minería ilegal no está contratada por ellos. Este es un problema que ya existe en el país y hay necesidad de entenderlo y tratarlo. Pero en las áreas donde las Farc tiene control de la minería ilegal es importante garantizar la participación de la comunidad y cada vereda en razón de cómo ellos ven que esta situación pueda ser transformada .Hay una idea de que estas economías van a cambiar solas y eso es equivocado
¿Ve el proceso de paz terminando este año?
Ha habido varios avances en razón de que hay acuerdo en varios tópicos. Ellos también hablaron de que tenían que llegar a un acuerdo el 23 de marzo pero ahora parece que eso no va a suceder. Yo creo que esto es natural, estos tópicos son tan complicados que en realidad aquí están avanzando un poco más rápido que en otros países. Esperamos que se pueda llegar a un cese bilateral formal en los próximas semanas o meses, y también se va a llegar a un acuerdo final. Pero ustedes también están hablando de la refrendación de este acuerdo y eso va a necesitar de otros meses. Que se acabe en 2016 está mejor y no está fuera de las posibilidades en este momento, pero para la implementación estamos hablando a fines de 2016 o comienzos de 2017 para que arranque.
¿Cuál es el primer gran reto para comenzar a implementar los acuerdos?
Hay necesidad de cambiar el chip. Las Farc tienen que cambiar el chip en razón de decir, 'vamos a hacer parte del mejoramiento de la sociedad colombiana'. También para la Fuerza Pública y el Gobierno hay que cambiar el chip. El mejor ejemplo es que hay dos equipos de fútbol que están dentro del campeonato colombiano, ellos se pueden enfrentar pero si llega la selección tienen que llegar juntos. Aquí infelizmente nunca llegó la selección, ahora apenas está llegando y ellos deben aprender a trabajar juntos. Pero ese trabajar juntos no puede ser concebido solo por ellos. El Gobierno, las Farc y la Fuerza Pública tienen que ir a las comunidades juntos y escucharlas. Esa es la conceptualización tan bonita de estos acuerdos, pero esto no va a ser fácil de implementar.
¿Qué papel puede jugar Naciones Unidas en todo esto?
La invitación de Naciones Unidas es crear puentes y facilitar que haya una interlocución entre las partes y que las víctimas no sientan tanto miedo. Tenemos conexión con comunidades, estamos trabajando en varias comunidades en áreas afectadas en el conflicto ya por años y esto ayuda mucho porque ya nos tienen confianza Esta concepción de participación de la comunidad que hay en los acuerdos es muy avanzada frente a las experiencias estudiadas en el mundo, ponerlo en práctica va a ser difícil, pero es necesario.
¿Cuál es su visión frente al acuerdo de justicia?
El acuerdo de justicia es un avance en razón de la justicia transicional porque tiene una propuesta de procesar a miles y miles de personas y un enfoque de derechos humanos. En los otros tribunales especiales si llegaron a 20 sentencias es mucho. La dificultad no es tanto la concepción de este sistema de justicia, sino que se asume que este sistema va a fracasar y por esta razón se piensa que se están dando unos regalos sin que haya estas otras reacciones en razón de reconocimiento, desmovilización total, acciones de reparación, restauración, contribuciones a la verdad y también ayuda en razón de búsqueda de desaparecidos, si no hay participación en esto entonces habrá sentencias bastante duras.
¿Qué opina de la fuerte oposición que ha tenido el proceso en Colombia?
Este es un país es un poco raro. Es el primer país donde hay mucha gente en contra del proceso de paz. Para mí todos ustedes tienen derecho de opinar y yo además tengo que proteger su derecho a expresarse, pero en realidad es un poco raro en comparación con otros países donde todo el mundo respalda el proceso. Claro siempre hay escépticos, pero en general la oposición a un proceso de paz es muy rara y sobre todo en los niveles que hay aquí es todavía más raro. Los procesos de paz no son perfectos, nunca, pero siempre es mejor tener paz que tener un conflicto armado.
¿Cómo se está organizando la misión de verificación de la ONU?
Hay un pequeño equipo de avance que está estudiando dónde va a tener oficinas regionales y también están esperando más información de la mesa de La Habana sobre las zonas de concentración y las áreas donde las Farc van a trabajar. En estos momentos están preparando cuántos observadores van a necesitar, pero esto dependerá de lo que digan los acuerdos. Esta misión de paz va a ser bastante limitada en su mandato, así lo determinó el Consejo de Seguridad. Observar el cese del fuego no será tan difícil, la parte más difícil es el apoyo por la reintegración, desmovilización y desarme. Esto todavía está en discusión en La Habana y ahí están las últimas tensiones. Esta misión no va a ser tan amplia. Si hay violaciones de derechos humanos en estas áreas no es la misión de paz la que va tener una respuesta, todavía existe nuestra oficina y ya estamos hablando de protocolos de colaboración con esta misión. Por ejemplo, si se reporta un asesinato de un campesino, la misión solo puede registrar si hubo o no combate, pero ellos deben ponerse en contacto con nuestra oficina y somos nosotros los que tendremos que verificar que pasó y ponernos en contacto con las autoridades, porque su rol no va a ser investigar.