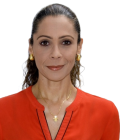La decisión del Gobierno de identificar este año como el del “Bicentenario”, en alusión a la independencia de Colombia y el comienzo de la vida republicana, está generando una fuerte y muy fundada contestación por parte de historiadores y otros intelectuales de la Región Caribe.
Según estas voces críticas, estamos ante un intento más –este, basado en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819– de imponer un relato histórico nacional desde una óptica centralista que menosprecia, o simplemente ignora, el papel que jugó la periferia en el largo y accidentado proceso de emancipación.
En esta ocasión, el debate tiene además un componente económico de mucho peso: el mes pasado, el presidente Duque anunció una inversión por $3,5 billones para la construcción de siete corredores viales que conectarán “los departamentos que hicieron parte de la Ruta Libertadora”: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Arauca y Casanare.
Tienen razón nuestros historiadores cuando sostienen que la Región Caribe ha sido la gran perdedora en esta construcción histórica iniciada por Juan Manuel Restrepo, en el siglo XIX, y consolidada en el siglo pasado por el texto de Henao y Arrubla.
Salvo en círculos intelectuales, pocos colombianos saben, por ejemplo, que lo que proclamó el 20 de julio de 1810 el Cabildo de Santafé no era la independencia total, ya que se reafirmaba la lealtad al Rey español. La primera declaración de independencia que consagraba la ruptura absoluta con España se produjo en el Cabildo Mompox el 6 de agosto de ese mismo año. Y le siguió Cartagena, el 11 de noviembre de 1811.
Aquel fervor emancipador se hizo añicos tras la violenta reacción de la Corona española, que restauró cuatro años después su poder en la díscola colonia. Más tarde llegó la independencia definitiva, tras heroicas campañas militares, intensa actividad política y guerras sangrientas.
La batalla de Boyacá y la entrada victoriosa, tres días después, de Simón Bolívar en Bogotá no significaron la independencia de todo el territorio. Las provincias del Caribe habían sido aplastadas por el ejército español al mando del ‘Pacificador’ Morillo, y el calvario solo concluyó, tras una guerra cruenta, el 10 de octubre de 1821 con la capitulación de los realistas en Cartagena. Una corriente de historiadores considera que esta es la fecha en que habría que festejar la Independencia.
Cada región del país tiene, pues, su propia versión de la historia. Un repaso a los trabajos de expertos muestra que la celebración del 20 de julio como la fecha patria tardó en calar en toda la república. Figuras como Mosquera o Caro se opusieron en el siglo XIX a las tentativas por imponerla, por entender que no reflejaba la complejidad histórica que se pretendía simbolizar.
Pese a todo, lo que al comienzo fue un festejo circunscrito a Cundinamarca, se convirtió en 1910, con motivo del primer centenario, en fiesta nacional por una decisión política del poder central que acabó siendo asumida por el conjunto de los colombianos.
Quizá sea el momento de construir una historia oficial que refleje la complejidad del proceso de independencia. Que consigne, en particular, el papel trascendental que jugó el Caribe y que hoy es olímpicamente ignorado. Ya se vería después si es necesario retocar el actual calendario festivo. Eso es otro tema.