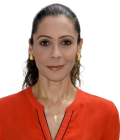Es el nombre de una película de 1969 que vimos en Colombia como Buscando mi Destino, dirigida por Dennis Hopper, protagonizada por él mismo junto a Peter Fonda y Jack Nicholson como actores principales, es un ícono de la filmografía estadounidense y mundial por muchas razones, por encima de las cuales está el hecho de representar un punto de inflexión de la contracultura frente al paradigma cultural de los años sesenta en Estados Unidos. En ella, Billy (Hopper) y Wyatt (Fonda) se embarcan en sus motos en un viaje por el suroeste del país con rumbo al carnaval de Mardi Gras, con un dinero que consiguen traficando con cocaína en la frontera con México. La cámara va mostrando las caras de la sociedad norteamericana de esos lares. Terminan arrestados en un pequeño pueblo por cualquier pretexto y conocen allí a George Hanson (Nicholson), abogado alcohólico que los saca de la cárcel.
Cincuenta años después me la encuentro en un canal del tevecable, en el momento exacto en que quedan libres. Menos mal la había visto, de lo contrario, no hubiera comprendido el final. Porque lo que se desencadena a partir de ahí es un discurso dolorosamente bello acerca del odio a partir de nada o, más bien, a partir de mitos comunes religiosos, nacionales, legales, que crean un orden social y devienen en única realidad. Bastó con que los tres personajes entraran a un bar para que los habituales empezaran a urdir una serie de comentarios de las pintas, parecen maricas, hippies, ese se cree el Capitán América, seguramente apoyan a los negros, en un crescendo que se va tornando peligroso porque personas así son mal ejemplo y deben desaparecer.
Salen del bar, se encuentran con unas adolescentes, las evitan, se van en sus motos; por la noche acampan y hasta allá llegan a masacrarlos a garrotazos, matan al abogado. Los otros dos tratan de huir, los persiguen, asesinan primero a Billy con un tiro de escopeta, después a Wyatt por la misma vía, sin que ellos hubieran provocado nada, únicamente por ser diferentes.
La vigencia de la película es que medio siglo después, tanto en Estados Unidos como en muchos países –estamos en la lista–, el discurso del odio se impone en sus culturas desde el poder, sigue siendo el paradigma, en el país del norte y en el nuestro los presidentes intentan demostrar que en sus países no hay odios, pero la realidad les arroja los muertos a las estadísticas, y por las mismas razones de siempre, el poder, la religión, la supremacía, el color de la piel, el género, el estrato social, la bandera, el equipo, las mismas excusas para asesinar como último recurso para imponer la razón.
El odio traduce, quién lo creyera, un miedo profundo de quien odia hacia la persona odiada, lo que representa, lo desconocido; la profundidad y gravedad de sus manifestaciones externas son intentos por eliminar lo que genera ese disgusto, se odia lo que se teme.