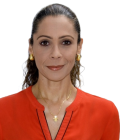Tampoco este año, como bien se sabe, Haruki Murakami obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Es su enésima vez como favorito perdedor. Ya es, por ello, objeto de chistes. El más conocido lo proclama el Leonardo di Caprio de los Nobel. Otro escritor que padeció una situación similar fue Borges, pero, que yo sepa, nadie hizo chistes al respecto. Y creo que por dos razones: 1) Borges, por ser sin duda un autor muy superior a Murakami, era más respetado que éste; 2) Borges se encargó él mismo de hacer los chistes, que además eran geniales, como cuando dijo que “hay una nueva pero venerable tradición sueca que consiste en negarle el Premio Nobel a Borges”.
Pero, bueno, menciono lo anterior sólo como un pretexto para hablar sobre el trabajo del japonés; o, para ser exacto, sobre uno en concreto, el más exitoso suyo: Norwegian Wood (en español, Tokio blues). Antes diré que lo primero que leí de él, allá por 1992 o 1993, cuando era aún poco conocido, fue un cuento fantástico que narra cómo un día, de repente, en vísperas del año 2000, desapareció el color azul: del cielo, de la naturaleza toda, de todas las cosas. Me encantó.
Norwegian Wood es, por el contrario, una novela realista, centrada en el drama de un grupo de jóvenes en tránsito de la adolescencia a la edad adulta –de hecho, es un Bildungsroman–, tránsito tan difícil que son varios los que no salen vivos del proceso (lo que, por otra parte, parece confirmarle a uno que el suicidio es decididamente una costumbre japonesa). Son personajes cercados desde muy temprano por la muerte, el dolor, la soledad, la fragilidad mental y emocional u otro tipo de adversidad, lo que acelera su maduración o su trágico desenlace.
Con todo, no es una obra que se imponga en nuestro ánimo con un tinte sombrío, deprimente. Tiene, sí, la tristeza de un blues, y de ahí, supongo, la titulación en español. Pero sabe ella abrirle espacio a la alegría de vivir: al sexo, a los buenos momentos compartidos, al ejercicio de la flânerie, a la celebración de la literatura y la música (el libro debería incluir al final una discografía como la que hay en Que viva la música, de Andrés Caicedo).
Tokio blues puede interpretarse, en últimas, como el intento del narrador-protagonista, Toru Watanabe, por recuperar un período crucial de su pasado; por entenderlo, por averiguar qué pasó en realidad allí; y por fijarlo en la memoria, en un acto desesperado de quien ya conoce bien el poder aniquilador del tiempo y del olvido.
Y ésa es otra manera de declarar la necesidad y la importancia de la literatura, que se suma al homenaje que, ya en pura calidad de lector, él y otro personaje, Nagasawa, le rinden a ésta, y que cabe sintetizar en una frase del segundo: “Un hombre que ha leído tres veces El gran Gatsby bien puede ser mi amigo”.
Tokio blues quizá sea una novela menor (para algunos, incluso, de la midcult), pero no incapaz de recompensar de varias formas al buen lector.
@JoacoMattosOmar