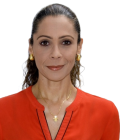Los diez años de guerra que soportaron los habitantes de Sierra Leona terminaron cuando el gobierno de Kabbah y la guerrilla del Frente Revolucionario Unido (FRU) firmaron el acuerdo de Lomé. Fue una paz con costos, como todas: el FRU se transformó en partido político, el partido de gobierno y el FRU hicieron unidad nacional; el FRU tuvo 7 cargos ministeriales, y empezaron a trabajar las comisiones de verdad y de reconciliación. Así la guerra quedó atrás.
Es aún más dramática la historia de Ruanda, en donde murió a machetazos un millón de personas en solo 100 días. Una mayoría hutu en el poder se propuso exterminar a la etnia tutsi, con consignas que difundía la radio con la misma frecuencia de cualquier anuncio comercial: “¿ya mataste un tutsi?” Hoy esa pesadilla es cosa del pasado. Combinaron las cortes nacionales y los tribunales gacaca, tradicionales, para juzgar a los culpables; así fueron a prisión 100 mil hutus; una amnistía dejó libres a 40.000; ejecutaron a 40 o 50 responsables reconocidos de muchas masacres. Mientras tanto la ciudadanía constituyó brigadas de reconciliación. Hoy Ruanda es un país en paz.
Fueron 15 años los que duró el proceso de paz en El Salvador, un país devastado por la guerra. También allí la paz llegó a ser considerada una misión imposible. Se juntaban las diferencias políticas, el choque de una población pobre y sin oportunidades contra una clase privilegiada, dueña de todos los poderes. Pero también allí la paz fue posible. Una antigua guerrillera, Lorena Peña, que había sepultado los cuerpos de sus tres hermanos y el de su esposo, muertos en la guerra, se convirtió en impulsora de la reconciliación: “hay que tener en cuenta a las mujeres”, dijo. “Si no nos meten en los procesos de paz, llega la paz de las armas, pero no la de los hogares”. Allí también fue posible la paz.
Lo sucedido en Suráfrica es una ejemplo mundial y otra demostración de que lo imposible puede ser posible. Una minoría blanca había mantenido humillada y sometida a la mayoría negra, hasta que el liderazgo y la sabiduría de Nelson Mandela, en alianza con al arzobispo Desmond Tutu, hicieron posible lo imposible. Mandela resumió el reto: se trataba de “reconciliar los temores de los blancos con las aspiraciones de los negros”. Y aparecieron como instrumentos políticos el perdón y la generosidad, la convicción de que la venganza no era el camino, de que la paz es posible cuando los grupos enfrentados reconocen que ninguno puede salir victorioso y de que para callar las armas, los grupos enfrentados tienen que sentarse a hablar.
En Irlanda fueron odios y muertos acumulados a lo largo de 40 años y la guerra casi había llegado a ser una costumbre, y sin embargo también allí llegó el momento de la paz. Allí también había prisiones, había crímenes, había fuerzas políticas, pero con paciencia de hormiga, construyeron la confianza necesaria para concluir en el acuerdo del Viernes Santo de 1998.
Hay una mujer que vive en función de una fundación para la paz y el perdón y que promueve sus actividades con una fotografía que en su momento le dio la vuelta al mundo y que se convirtió en un símbolo de la atroz guerra de Vietnam. Kin Phu hace nueve años cuando fue víctima de una bomba de napalm que incendió su aldea en Vietnam y que a ella le quemó la ropa y la piel. En la imagen se la ve desnuda con otros niños que corren y gritan adoloridos y aterrorizados. En sus conferencias demuestra con su ejemplo que el perdón es posible y que la paz es un derecho, y también una posibilidad.
En todos estos lugares la paz se ha sido posible por la aplicación de la justicia transicional por el respeto a la verdad y porque los contrarios se sentaron a conversar. Así fue posible lo imposible.