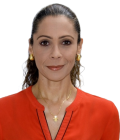'Por qué iba a pensar que era malo si a los indios aquí los ha matado el Gobierno, los matan los de la ley, los mata el dueño del hato donde trabajo… Y bueno, los mató mi padre y yo creo que mi abuelo, y me dijeron que los antiguos también. Y nunca se quejó nadie'.
Luis Enrique Marín
Hacia finales del siglo XIX, la finca La Rubiera, hato en los Llanos Orientales de Colombia, cerca del río Capanaparo (en la Orinoquía), que hizo parte de una mayor extensión y cuya cabida superficiaria ocupaba buena parte del Estado Guarico (Venezuela), fue signada por la tragedia, toda vez que uno de sus fundadores, de apellidos Mier y Terán, de regreso de un viaje de cuatro meses a España entró de noche en su casa y al llegar a su alcoba vio en su cama dos cuerpos, les disparó pensando que eran su mujer y un amante, los asesinó, y al descubrir los cadáveres se dio cuenta que eran su esposa y su hija.
Este hombre enloqueció, pero ese sino trágico de La Rubiera volvería a aparecer muchos años después en la forma del ‘Banquete de la Muerte’, cuando en el atardecer del 27 de diciembre de 1967, se asesinarían 16 indígenas, mujeres, hombres y niños de la Comunidad Cuiva, asentamiento El Manguito, que habían llegado a La Rubiera para aceptar la comida a la que los habían invitado quienes serían sus asesinos. Los indios eran: Cirila, de 50 años; Luisa, de 40; Ramoncito, de 30; Doris, de 30, que amamantaba a su bebé; Carmelina, de 20; Luis, de 20; Luisito, de 20; Chaín, de 19; Guáfaro, de 15; Bengua, de 14; Aruce, de 10; Julio, de 8; Aidé, de 7; Milo, de 4, y Alberto, de 3.

Sobrevivieron Antuko y Ceballos, y gracias a sus valerosos testimonios pudo llevarse ante la justicia a los responsables. Estos, para ocultar su crimen, amarraron los cadáveres a las colas de las mulas y luego los incineraron. El juicio a los asesinos se llevaría a cabo cinco años después y recibirían una condena de 24 años de prisión.
Declaración de Luis Enrique Morín ante el juez instructor: «La comida se les sirvió en un caldero y cuando rodearon la mesa yo fui a la habitación y di tres golpes, que era la señal convenida, y los demás salieron por la puerta y las ventanas. Y ahí fue cuando los indios salieron para afuera (sic) y ahí fue que comenzamos a matarlos. Bueno, el primero que yo maté fue un indiecito pequeño, de un machetazo. El segundo lo matamos con Carrizales, con un revólver. Al tercero lo matamos con Anselmo Aguirre: ese estaba herido y yo lo apuñalé con un cuchillo. Y la otra era una india pequeña. Le di dos tiros. También maté a otra india más zagaleta (sic) con revólver. A esa le di el balazo por la espalda».
Declaración de González en su indagatoria: «Ella se me atravesó y entonces le di un machetazo en la nuca y cayó al suelo, y estando en el suelo le di tres machetazos más. Cayó boca abajo. Al principio la india se quejaba porque había quedado media moribunda (sic) y ahí fue cuando le di otros tres y ya quedó muerta. Esa india tenía como ocho años de edad. Regresé a la casa y me encontré con otra que iba saliendo por la esquina del alambre de la palizada y la alcancé también y le di un macetazo (garrotazo) por la nuca y también cayó al suelo y le di cuatro más y ahí murió. Esa no se quejó. Del primer macetazo que le di, quedó quieta. Tenía como unos dieciocho años y un vestido amarillo y calzones negros. La primera que maté cargaba guayuco. Luego me sirvieron la comida y me fui a acostar».
No corresponde lo anterior al otoño infeliz de 1492, que exacerbó las confrontaciones intra-indígenas, así como la búsqueda de su eliminación por parte del invasor español, que preñaría estas tierras con su nefasta y devastadora fuerza infernal de exterminio. No, esa fecha estaba muy lejos en el tiempo. A 475 años de ‘distancia’, sus secuelas se mantenían en ese inconsciente colectivo, que había inaugurado la empresa criminal de la Conquista.
La narración precedente tiene un pasado en extremo cercano: 26 de diciembre de 1967. Para los asesinos de indios del tristemente célebre ‘Banquete de la Muerte’ –como lo llamó la prensa, pues estos habían sido invitados a comer por sus victimarios– no era malo matarlos. El tránsito hacia la construcción de una arquitectura legal de un derecho indiano, protector y respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas pasaba por el primer y fundamental reconocimiento: son Seres Humanos. Seres humanos, como lo dice hermosamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América:
«…sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, que entre estos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad…».
Pero en una gran incongruencia histórica se mantendría la esclavitud, que contrariaba ese bello y feliz postulado del Creador de Derechos inalienables: '…la Libertad…'. De nuestra parte, para 1890, el Estado colombiano consideraba a los pueblos indígenas como salvajes, incapaces de gobernarse a sí mismos. Veamos:
«La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas». (Negrillas y subrayado extratexto).

El artículo primero de la Ley 89 de 25 de noviembre de 1890 así lo decretaba. Hubo que esperar más de un siglo, ciento seis (106) años exactamente, para que semejante exabrupto fuera retirado de nuestra normatividad mediante la Sentencia C-139 de 1996 –que abordaremos en profundidad más adelante–, que lo declaró inexequible, al igual que los artículos 5 y 40 de la pre-mencionada ley. Esta historia que aquí abordamos de los derechos de los pueblos indígenas está signada, pues, por el crimen, el robo, el abandono y la discriminación más descalificable que pueda imaginarse. A lo largo de toda nuestra historia, los derechos de los pueblos indígenas han sido violados y conculcados, estando ligados a la tortura, la violación, el crimen, el asesinato; en una palabra, al genocidio como una constante.
El derecho indiano: antecedentes de una infamia
La construcción de la arquitectura legal se da incluso en el marco de la conquista y dominación de los pueblos indígenas. La necesidad de asegurar las condiciones de dominación van aparejadas de las formalidades y de la ritualidad legal que ya venía implementada con los dos elementos y binomio indisoluble de la Conquista: la espada y la cruz, binomio que sacralizaría uno de los más monstruosos crímenes contra la humanidad.
El uso de la espada para los españoles no requería de especial y singular ordenación. Era un elemento de poder y dominación, y para apoderarse de los territorios solo bastaba con encontrarlos y proclamar la fórmula, que Fray Bartolomé de las Casas narra así:
«El Almirante llamó a los capitanes y a los demás que saltaron a tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda el Armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey y la Reina, sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por escrito».
Los primeros indígenas que encontró Colón fueron los taínos, del tronco étnico, lingüístico y cultural de los arawak, arhuacos o arahuacos, los que habitaban Bahamas, Cuba, La Española, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad, con aldeas cercanas a los 3.000 habitantes y pequeños principados. Y como esta es una historia de exterminio y genocidio, a 25 años de la invasión bárbara y criminal española ya no había taínos en Bahamas. Estos habían sido esclavizados y llevados a La Española por los españoles. «Un siglo después del Descubrimiento, los taínos se habían extinguido en todas las islas del Caribe».
Ello era suficiente –respaldado, naturalmente, por las armas– para tomar posesión de los territorios encontrados. Pero en la articulación del binomio armas y cruz, su componente religioso requería de auxilios y empeños de mayor entidad. Requerían disponer de la Inquisición, que no era cosa distinta que torturar, aniquilar, descuartizar, desmembrar y asesinar a seres humanos, acusados de cualquier estulticia, en nombre de Dios.
Según lo explica Ricardo García Cárcel, en La Inquisición, esta «toma su nombre de un procedimiento penal específico: la Inquisición no existe en el Derecho Romano… se caracterizaba por la formulación de una investigación por iniciativa directa de la autoridad sin necesidad de instancias de parte, es decir, de delaciones o acusaciones de testigos. Al final del siglo XII la Iglesia desarrolla este procedimiento con el decreto del papa Lucio III: Ad abolendam (1184). La rápida difusión de herejías en Europa Occidental como el maniqueísmo, el valdeismo y más tarde el catarismo obligaba a la Iglesia cristiana a crear una estrategia defensiva. En 1184 se empieza a aplicar la prueba de fuego para los herejes; en 1199 se añaden otras penas como la confiscación de bienes y se autoriza el empleo de la tortura en materia de fe, incorporándose además determinadas disposiciones sobre el secreto en las actuaciones, como la ocultación de los testigos y la eficacia procesal».
La historia ha enseñado que «…el estilo es el hombre…» y cuando Sixto IV, en octubre de 1483 nombra a «…Fray Thomas de Torquemada como Inquisidor General tanto para Castilla como de la Corona de Aragón», había nombrado al verdugo preciso que desempeñaría el cargo con toda la bestialidad que mortal alguno podría alcanzar.
Suele decirse que 'de buenas intenciones está lleno el camino al cielo'. Sin embargo, la sangrienta realidad de la Conquista iba más allá de la bonhomía y floridas intenciones y palabras de las normas y sus monarcas. Así lo hicieron buena parte de las instituciones de Indias como la Casa de Contratación; el Supremo Consejo Real de Indias; los Adelantados, que con todo el omnímodo poder del que estaban investidos aplicaban el Repartimiento de indios entre ellos y sus subalternos; las Encomiendas, consistentes en entregar al encomendero un grupo de indios para adoctrinarlos en la fe católica, pero que debían tributarle a aquel, bajo la denominación de demora. De manera esquemática diremos que el Derecho Indiano se amplía con la Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla de 1567, cuyos primeros cuatro tomos se publican en 1596.

Quintín Lame (al centro) cuando fue detenido por la Policía colombiana, junto a sus compañeros de lucha, en 1915.
Manuel Quintín Lame o la fuerza de la resistencia indígena
'Yo empecé un camino de abrojos y de espinas y al continuar ese camino me vide obligado a cruzar dos ríos, uno de lágrimas y otro de sangre'.
Manuel Quintín Lame (1939).
En todas las naciones de esta América nuestra siempre hay un Zapata, un Gerónimo, un Toro Sentado, un Nube Roja, un Caballo Loco… ese nombre en Colombia podría ser Manuel Quintín Lame Chantre, que paseó sus 84 años con su emblemática vida entregada a la causa de los derechos que tienen los pueblos indígenas a sus tierras originarias.
Qué duda cabe, Quintín Lame es el dirigente indígena más importante del siglo XX. Pertenecía al pueblo paez, en el departamento del Cauca. Al pedirle a su padre que lo mandara a la escuela para aprender a leer, este le entregó un hacha, una hoz, una pala y un güinche y le dijo: «Esta es la verdadera escuela del indio». Cuando prestó el servicio militar, lo hizo en Panamá que, para ese entonces pertenecía a la República de Colombia. Allí logró aprender a leer, pero sus armas principales fueron dos libros: El abogado en casa y el Código Civil. Haría de ellos sus mejores instrumentos para la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.

La Madre Laura Montoya, la primera santa colombiana, fue siempre una defensora de los indígenas.
La madre Laura Montoya: defensora de los indígenas
Se conoce que el presidente (1910-1914) Carlos Eugenio Restrepo Restrepo le expresó a Laura Montoya: «…para mí los indios de Antioquia son irreductibles». Siendo su respuesta: «Así los califican todos… pero yo considero que donde el valor no puede nada, le queda la victoria a la debilidad, entre los débiles y pequeños, el triunfo está reservado a la mujer». La primera y única santa colombiana, hasta ahora, emprendió una campaña solitaria y personal, con su madre y cinco compañeras, para evangelizar a la comunidad embera chami. Su admirable labor, que la llevó a construir su propio rancho cerca de esa comunidad, tuvo la oposición de políticos y religiosos dentro de los que se contaba el propio General Rafael Uribe Uribe. Pero su férrea voluntad le permitió realizar su labor, que la llevaría al santoral de la Iglesia católica. Como lo dice en su autobiografía: «Mis llagas son los indios americanos. Me duele por olvidados y porque mueren lejos de Dios».
Finalmente, si bien la situación de los pueblos indígenas no es propiamente un jardín de rosas, con la adopción de la Constitución de 1991 no cabe duda en que hay una mejora –al menos normativa– en la condición de estos pueblos. El antropólogo Alberto Enrique Pérez, autor de la obra Lofche Curruhuimca (que habla sobre el pueblo mapuche de la Patagonia Argentina), al conocer la totalidad de este trabajo académico me expresó: «Al menos los criminales de La Rubiera han sido castigados, lo que no ocurre en mi país». Lo cierto es que si bien los criminales de La Rubiera fueron condenados, muchos asesinos de indígenas y expropiadores de sus tierras aún continúan en la impunidad.
Sobre el texto
Adaptación especial para ‘Latitud’ que hace el autor de un trabajo académico que presentó en 2013 a la Escuela de Leyes en la American University Washington.