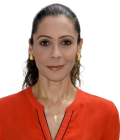En el grisáceo Embalse del Guájaro, el cuerpo de agua más grande del Atlántico, Pedro de la Hoz, de 75 años, conoció la pesca, su primer amor. Mientras lo observa en la orilla, entre viejas canoas de madera, recuerda que desde los 11 años aprendió a extraer de la Ciénaga el 'porvenir de su vida'. Sin embargo, sobrevivir hoy con la producción del Guájaro es más un acto de fe que de pasión por el trabajo.
'Conozco todos los puntos de pesca del embalse, pero él ya no es el de antes. Ya no hay peces', comenta De la Hoz, de ojos achinados y piel roja por el sol, mientras señala el lanzamiento de una atarraya, a unos 200 metros de la orilla del corregimiento de La Peña, Sabanalarga.
Por la mañana, cuando el sol apenas se asomaba, decidió no salir a pescar. En años anteriores jamás lo hubiese hecho, pero ahora que en su cuerpo, de pliegues marcados en la piel y caminar lento, el Guájaro ha hecho mella, la faena depende de su buen humor.
El embalse fue construido en 1965, al unir los causes de las ciénagas naturales: Ahuyamal, Cocordo, Cabildo, Quintanilla, Zarzal, Playón de Hacha, Cortadera, Limipia, Gallitos, Puerco, Manzanilla, Verde, Quemado y Guájaro.
El cuerpo de agua padece hoy varios problemas que han contribuido a cambios en su dinámica hidrobiológica. Entre las principales causas se encuentra la expansión de la frontera productiva, la proliferación de malezas acuáticas sobre áreas someras y la contaminación por aguas domésticas no tratadas y basuras.
La sedimentación es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema. Unas 50.000 toneladas al año de sedimentos arrastradas por el Canal del Dique, provenientes del río Magdalena, caen al embalse, según la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
Esta calcula que el 5% de esos sedimentos provienen de la explotación de canteras en Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco, y de otras en jurisdicción del municipio de Repelón.
El embalse en sus inicios tenía capacidad para almacenar unos 400 millones metros cúbicos (m3/s) de agua en un área total de 16 mil hectáreas, pero ante la falta de conciencia ecológica de los pobladores de su alrededor y la sedimentación del Canal del Dique, su extensión actual es de, aproximadamente, 14 mil hectáreas en su espejo de agua.
Las 2.000 hectáreas que hoy le faltan son ocupadas por comunidades del entorno que invadieron la ronda hídrica. Por esta razón la CRA afirma que 'no puede' llevar el embalse a sus niveles máximos, toda vez que ocasionaría inundaciones en esos asentamientos.
INUNDACIÓN
El 8 de diciembre de 2010, a las 4 a.m., el viejo pescador despertó con el agua en los pies. No se trataba de un sueño, sino de una pesadilla que han padecido durante años unas 250 mil personas de este sector de la Región Caribe por los desbordamientos cíclicos del Guájaro.
En aquella ocasión, al igual que en los corregimientos de Aguada de Pablo (Sabanalarga) y Rotinet (Repelón), el agua arrasó con las casas de La Peña, a orillas del embalse. Con el rompimiento del Canal del Dique, el 30 de noviembre de 2010, la inundación inició su ascenso de manera descontrolada y una vez alcanzó los 6,3 metros de altura el agua sobrepasó el Dique Polonia e ingresó a la ciénaga artificial.
'Aquella mañana salí corriendo con mi familia para la loma y no dio tiempo de coger nada. El Guájaro se lo llevó todo', evoca De la Hoz, en medio de los escombros de lo que alguna vez fue su casa. Muchos de los habitantes de La Peña se refugiaron en hogares vecinos y pueblos cercanos. Como él, otros decidieron armar en el monte un cambuche a los pocos días.
Después de la inundación la CRA hizo un estudio hidráulico para establecer un nuevo protocolo de operaciones de las compuertas de Villa Rosa y El Porvenir (conocidas también como El Limón) para garantizar la sostenibilidad del embalse y la disminución de la vulnerabilidad de la zona ante precipitaciones extremas.
LA SOSTENIBILIDAD
De acuerdo con los resultados obtenidos en el Diagnóstico del Hidrosistema del Embalse del Guájaro (CRA - Unimag 2012), el principal problema del embalse radica en su sostenibilidad. Esta se encuentra vinculada a la operación del sistema de compuertas que la interconectan con el Canal del Dique, su esencial fuente de agua para mantener la oferta hídrica.
Con el pasar de los años y ante el deterioro del ecosistema, la tala indiscriminada y la explotación minera de agregados –sin la implementación adecuada de planes de manejo ambiental que prevengan, corrijan y compensen sus impactos ambientales– el extenso cuerpo de agua igualmente ha sufrido la colmatación de diferentes áreas en las que se han depositado sólidos arrastrados por escorrentías de la cuenca. Allí la erosión de los suelos son otro problema.
Al embalse llegan las aguas de 26 subcuencas hidrográficas o arroyos (La Peña, Cabildo, Salado, El Chorro, Aguas Blancas, Cascabel, Machacón, Cabeza de León, Lugo, Porquera, Antón, Triviño, Pitarro, Mazorca, La Montaña, El Pueblo, Estancia Vieja, Iracá, Guayacán, Limón, Platillal, Henequén, Picapica, Bartolo, Tabla, Brazo derecho y Banco), pertenecientes a la cuenca del Canal del Dique.
BASURAS Y AGUAS SIN TRATAR
La zona sigue teniendo problemas con el tratamiento de aguas residuales domiciliarias que contaminan el embalse.
Igualmente, las comunidades tienen la 'mala costumbre' de echar las basuras a los arroyos y esos desechos caen al ecosistema hídrico con cada lluvia. 'Hay una serie de factores que, evidentemente, afectan el embalse', reconoce Martín Atencio, secretario de Desarrollo Económico (e) del Atlántico.
No hay, sin embargo, una información oficial sobre cuánta basura se deja de recoger y la que cae al embalse. Como tampoco la cantidad de agua residuales que es descargada al mismo.
Luis Arjona, docente de la institución educativa técnica de La Peña e investigador de la megafauna en el Atlántico, advierte que las construcciones de empresas en la laderas del embalse han impactado el cuerpo de agua por los residuos producidos.
'La mal llamada civilización de la tierra en las fincas que rodean el embalse, tumbando árboles y sembrando pasto, también ha contribuido a la pérdida de agua', puntualizó el investigador en el museo paleontológico de La Peña. Un modesto espacio, sin energía eléctrica, que fue donado por la comunidad, luego de la inundación de 2010.
POBLACIÓN AFECTADA

En la periferia del Guájaro están asentadas poblaciones cuya seguridad alimentaria dependen primordialmente del hidrosistema. Estas son el municipio de Repelón (20 mil habitantes) y sus corregimientos Rotinet (2.500) y Villa Rosa (3.000); la vereda El Porvenir o Las Compuertas (350); y los corregimientos Aguada de Pablo (10.000) y La Peña (16.000) de Sabanalarga.
Durante el invierno de 2010 estos dos últimos fueron bastante afectados por las inundaciones. La CRA, en asocio con el Ministerio de Ambiente, adelantó en 2014 un proyecto para recuperar la conectividad hídrica del embalse y proteger a estas poblaciones de nuevas inundaciones con la construcción de un muro de contención. Los recursos invertidos hasta la fecha ascienden a $20.000 millones y para esta vigencia tienen proyectados $15.000 millones adicionales, asignados por la Nación, informó el senador Efraín Cepeda.
MENOR PESCA
En las aguas del Guájaro algunos pescadores parecen dormir, pero es el silencio el que los mantiene alerta cada segundo.
Algunos como Mariano Reales y Alejandro Vargas poseen una serenidad pasmosa para aguardar su redada. Quizás esa paciencia, cultivada bajo el sol y la lluvia, es la misma que los mantiene optimistas de que 'en algún momento' el embalse mejore su situación, pues la pesca, afirman, ha 'disminuido notablemente'.
Ayari Rojano, bióloga de la CRA, estima que hoy unas 4.500 personas –de los ocho municipios que están en la zona de influencia del Guájaro– pescan en el cuerpo de agua. Pero esta cifra contrasta notablemente con la que da la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Neil Gallardo, director regional, dice que actualmente son 1.062 pescadores los que realizan capturas en el embalse. La entidad elabora un censo sobre esta población.
Frente a todo este panorama, la pregunta que surge es ¿qué tanto se ha afectado la pesca en el embalse?
Un estudio de 2009 del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonía, Manaus, Brasil, con apoyo de la Universidad de Sucre, explica que durante las pescas de 2002 la producción del Guájaro estuvo asociada a un esfuerzo pesquero de 208 Unidades económicas de Pesca (una canoa, dos pescadores y una atarraya) por día, en una comunidad de 2.500 pescadores.
En ese año eran identificadas 38 especies de peces (incluyendo la pacora, la mojarra amarilla y el bocachico), entre otras, pertenecientes a 14 familias, y el embalse producía 431 toneladas por mes, superior a las 84 registradas en 1988.
Durante 2002 las capturas fueron dominadas por la tilapia (mojarra) con 53% y la arenca con 36%, lo que representaba –de acuerdo con el estudio– una 'variación en la composición de las capturas' que en 1988 fueron respectivamente del 13% y 73%. Esto demuestra, señalan los investigadores, que en 2002 ya había un 'desplazamiento de las especies nativas por la exótica' (tilapia).
Hoy, según la AUNAP, y corroborado por el testimonio de varios pescadores, las capturas en su mayoría son dominadas por este pez.
De acuerdo con registros de la Alcaldía de Sabanalarga, la pesca se ha reducido en un 80%. Pilar Donado, bióloga de las estación piscícola de la AUNAP en Repelón, quien trabaja años en esta dependencia científica, asegura que desde que construyeron el embalse aminoró la captura de especies nativas.
Mariano Reales y Alejandro Vargas, a las 10:30 de la mañana, solo habían capturado siete mojarras. 'Aquí prácticamente se pesca tilapia y cuando no cogemos nada, toca dar machete en una finca para ganar el sustento del día', afirma Reales, quien toma un sorbo de chicha para tirar con energía la atarraya.
En los últimos años y de manera paradójica, solamente durante la tragedia del sur por el desbordamiento del Canal del Dique los pescadores tuvieron días de 'excelente producción'. En aquel entonces pescaron hasta 100 kilos diarios de diferentes especies. 'La inundación se metió en los criaderos particulares y el embalse dio buena producción', dice Gallardo. Meses después todo terminó y los pescadores volvieron a su pírrico promedio de 5 kilos/día.
La AUNAP, empero, no dio a conocer cifras actualizadas de pesca, solicitadas por EL HERALDO.
Prohibición. La bióloga Rojano afirma que hace 20 años empezó el ‘boom’ de la tilapia. En esa época el país desconocía algunas características biológicas de esta especie que hoy es catalogada, por entidades oficiales, como 'invasora y agresiva'.
'La tilapia –explica Rojano– no se come a las demás especies nativas, como piensa mucha gente, pero es muy territorial y no deja que otras estén en su mismo espacio y las ataca. Las expulsa'.
Por eso el Ministerio de Ambiente clasificó desde 2008 a la tilapia como una 'especie foránea, que va en contra de la biodiversidad de la región', y prohibió su repoblamiento.
Ante esta medida, Wilfrido García Muñoz, concejal de Repelón y ex pecador del embalse, revela que el 20 de marzo envió una carta al Ministerio para que 'reconsidere y quite el veto del repoblamiento', principalmente por las necesidades del gremio pesquero.
'No hemos obtenido respuesta. Los pescadores están pasando física hambre. El Ministerio dice que la mojarra es la causante de la desaparición del bocachico, pero es la contaminación', afirma García contradiciendo a los entes oficiales.
Ilegalidad

'Los pescadores creen que la salvación es la tilapia y piden que hagamos repoblamientos, pero no es así. Nosotros trabajamos con bochachicos, mojarra amarilla, pacora que son nuestras especies nativas', advierte Rojano.
La funcionaria puntualiza que uno de las razones por las que los pescadores capturan poco es por la pesca ilegal que se presenta en las compuertas. Explica que la CRA invierte $600 millones anuales en el mantenimiento y operación de estas, pero advierte que la falta de peces en el embalse –sin desconocer los problemas de contaminación– radica en que diariamente unos 50 pescadores se apostan en las compuertas con trasmallos, cuyos ojos de malla son de solo dos puntos –solo cabe dos dedos– y de nylon, lo cual es ilegal porque permite atrapar a peces muy pequeños.
'Es ilegal apostarse en un caño de comunicación y atravesar esos trasmallos. Así no hay pescado que entre. La Corporación sola no puede, hacemos todo a nuestro alcance desde el aspecto ambiental, pero falta apoyo de las autoridades territoriales', enfatiza Rojano.
La AUNAP, asegura Gallardo, realiza operativos con la Armada Nacional y el Ejército para impedir que se den estas infracciones. Sin embargo siguen sucediendo.
Realidad. Walter Marchena, pescador de La Peña, extrajo siete kilos y medio de mojarras del embalse. 'Una mala pesca', afirma. Paga los 3 mil pesos del alquiler de la canoa y envuelve con cuidado las dos atarrayas, de doce metros de largo cada una. El tono rojizo de su piel evidencian los 20 años que lleva dedicado a la pesca.
'Tengo un hijo varón y nunca le voy a enseñar este oficio porque no quiero que tenga esta vida. Quiero que salga de este pueblo, que estudie y cambie su entorno. Hay momentos en que maldigo estar metido en esa ciénaga', asegura Marchena con la mirada clavada en la laguna.
La sobria expresión de su rostro es similar a la de Pedro de la Hoz, quien esperaba, a pocos metros, el regreso de su hijo con la producción del día. Pero quizás su esperanza de que este traiga algunos pescados para vender y comer en casa tampoco se cumpla esta vez.