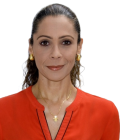Pregunta: Me llama la atención la expresión “hacerse el de la vista gorda”. ¿Qué es? Demetria de Moreno, n. d.
Respuesta: La frase, con ligeras variaciones, se usa en todo el ámbito hispánico. Significa pasar por alto algún suceso, bueno o malo, por no poder o no querer intervenir, a cambio de alguna recompensa, como dinero, o para evitar inconvenientes; por ejemplo: “El aduanero vio el contrabando, pero se hizo el de la vista gorda”. Su origen es incierto (incluso, no lo conoce la Fundación del Español Urgente), aunque una leyenda lo atribuye al almirante inglés Horatio Nelson (1758–1805), gran navegante y héroe de guerra, quien una vez dijo “haré la vista gorda” ante la orden escrita de abandonar una batalla, pues estaba seguro de que la ganaría. Me aventuro a esbozar otra procedencia: a veces ocurre que al despertar de un sueño profundo, aún somnolientos, los párpados, por estar hinchados, se sienten “gordos” o pesados y por ello no se puede ver muy bien; es decir, eso acontece porque se tiene la vista gorda. El escritor y filósofo estadounidense William James (1842–1910) dijo: “El arte de ser sabio consiste en saber a qué se le puede hacer la vista gorda”.
P.: En Chile les dicen ‘guagua’ a los bebés, y en Cuba, a los buses públicos. ¿Cuál es la procedencia de las dos acepciones? Elí Bernal, Medellín
R: ‘Guagua’ para aludir a un bebé procede del sonido (u onomatopeya) que este emite al llorar (¡guaaa, guaaa!), aunque hay quienes dicen que viene de ‘wa–wa’, que significa ‘niño’ en lengua quechua. En el caso de los buses públicos o ‘guaguas’, la versión más difundida dice que se formó en las primeras décadas del siglo XX, cuando por las calles de las ciudades cubanas circulaban autobuses de transporte público exportados a las Antillas mayores por la empresa Washington, Walton, and Company Incorporated, que llevaban impresos en sus cuatro costados la sigla de la compañía: Wa Wa and Co., Inc. La lectura de esa sigla por los usuarios de los buses formó la palabra ‘guagua’.
P.: ¿De dónde viene la expresión “no hay tu tía”? Josué Contreras, Barranquilla.
R: La frase original era “no hay tutía” o “no hay atuthía”, que procede del árabe ‘at-tūtiyā’ y significa óxido de zinc, elemento que intervenía en el proceso de depuración del cobre. Con el hollín resultante de esta acción se preparaba un colirio medicinal que en el siglo XIV se recomendaba “para purificar la visión y reforzarla”, pero también, convertido en ungüento, como medicina para muchas enfermedades. “No hay atuthía que valga”, esto es, aun empleando ese colirio o esa pomada maravillosos, el mal no tiene remedio. Hoy la expresión, que aunque derivó a “no hay tu tía” no se refiere a nuestra familiar, quiere decir que no hay posibilidad de mejorar determinada situación, referida o no a un asunto de salud. La Academia de la Lengua recomienda escribir “no hay tutía”.
edavila437@gmail.com