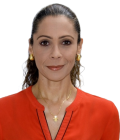Miércoles 1° de junio
Hoy comienza el mes en que, hace 30 años, murió Jorge Luis Borges. Exactamente, el aniversario de su muerte tendrá lugar el próximo día 14: será martes. Hace 30 años, en 1986, fue un sábado cuando se puso en marcha esa cuenta anual que en este junio lluvioso llegará a esa cifra de tan grave rotundidad que el mundo entero no la pasará por alto. Fue un sábado luctuoso, triste, porque fue la verdadera, la exacta y la única fecha de su muerte; la del próximo martes 14 será sólo una efeméride.
Sin embargo, ese martes, cuando abra los ojos por la mañana, lo primero que pensaré será: «Hoy murió Borges». O, mejor: «Hoy morirá Borges». De modo que ese día la segunda de sus dos fechas definitivas (esas dos fechas a las que él solía aludir en sus poemas como los límites de toda vida humana) será, para mí (y, bueno, para mucha gente), no el sábado 14 de junio, sino el martes 14 de junio. A Borges, que creyó en que era posible modificar el pasado, no le habría desagradado ese ligero pero significativo cambio.
Jueves 2 de junio
La Academia Sueca nunca le dio el Nobel. Recuerdo que, desde el comienzo mismo de la década de los años 1980 (y, según sé, desde antes, pero eso no lo recuerdo), su nombre figuraba cada año entre los principales candidatos. Una vez, en un periódico, leí que él admitía que aún mantenía la esperanza de recibirlo y que esa esperanza, decía, «era una zozobra». Fue entonces cuando tuve aquel sueño en que, transformado en uno de los orilleros de su literatura, yo, con el fin estrictamente humanitario de librarlo de esa zozobra inmerecida, lo maté a cuchilladas en el escenario más improbable: ¡en la cafetería de la Universidad del Atlántico! Recuerdo que, en el sueño, su viejo y lento cuerpo se desplomó como un ídolo y que sus inmensos ojos vacíos se cerraron sin agonía.
Pero también tengo presente que él aprendió a burlarse del perpetuo aplazamiento de que lo hizo objeto Estocolmo. «Hay una nueva tradición sueca que consiste en negarle el Premio Nobel a Borges», decía con sorna cáustica (más corrosiva que la soda cáustica).
Cuando nuestro García Márquez (salvo que Borges también es nuestro) lo obtuvo en 1982, el máximo favorito era el argentino. Vargas Llosa, a quien el puñetazo que le había propinado al autor de Cien años de soledad seis años atrás no le había bastado para exorcizar su rencor contra éste, afirmó entonces que era un premio político, que el ganador sin corona (o sin medalla) era Borges. El Nobel a García Márquez no fue, desde luego, un premio político (o, si hubo razones políticas para dárselo, éstas no fueron en todo caso más ni más determinantes que las justas y apabullantes razones literarias), pero, al parecer, la negativa del Nobel a Borges sí fue un despremio político.
España, que pudo paliar o compensar un poco ese error mayúsculo otorgándole el Cervantes, cometió la torpeza de dividir el galardón entre él y el poeta Gerardo Diego, un escritor mucho menor que Borges.
Viernes 3 de junio
No conocí la reacción de la prensa ante la muerte de Borges. En aquel año de 1986, yo vivía aislado en una casita de campo en San Cristóbal, Antioquia –a la que, pomposo, había bautizado justamente con el nombre de la residencia de Ts’ui Pên, un personaje de uno de sus cuentos, esto es, el Pabellón de la Límpida Soledad–, de modo que sólo me enteré por alguien que pasó por allí a contármelo.
Buscando esta mañana en las hemerotecas de Internet, veo, por ejemplo, que El País, de Madrid, tituló en primera plana, a dos columnas, 'Murió Jorge Luis Borges' y que la noticia iba acompañada de una foto grande del escritor que era la única que aparecía en la portada. Comparo esto con el despliegue que el mismo diario le daría 28 años después a la muerte de García Márquez y noto que la desproporción fue enorme a favor del colombiano.
Ahora bien, en una entrevista que me concedió en marzo de 2014 para la revista Latitud de EL HERALDO, el poeta y novelista holandés Cees Nooteboom me dijo que recordaba con absoluta claridad el día de la muerte de Borges, que había ocurrido cuando él se hallaba de viaje por España recogiendo material para escribir su libro El desvío a Santiago. «Recuerdo –dijo Nooteboom– que ese día compré diarios franceses, ingleses y, por supuesto, alemanes; ya los títulos de las necrologías formaban un poema globalizado».
Sábado 4 de junio
Aunque no me enteré de la reacción de la prensa ante la muerte de Borges, sí pude estar al tanto y disfrutar (en parte, gracias a los amigos) de la reacción editorial que ella desencadenó. En efecto, tras su fallecimiento, se hicieron reediciones de sus obras en todas partes o se editaron por primera vez textos suyos que no habían aparecido nunca en libro; igualmente, revistas y suplementos literarios publicaron números monográficos dedicados a él.
De esa prodigalidad, conservo todavía en mi biblioteca tres verdaderas joyas:
1) El catálogo de la exposición bibliográfica El Aleph borgiano, que realizó en Bogotá, en julio de 1987, la Biblioteca Luis Ángel Arango. El catálogo, cuya portada lleva un dibujo de Hermenegildo Sábat, es un opúsculo en formato grande de 146 páginas que, en una compilación hecha por Juan Gustavo Cobo Borda y Martha Covacsics de Cubides, reúne ensayos, discursos y poemas de Borges, así como numerosas reseñas de libros escritas por éste. Está profusamente ilustrado con fotos del argentino y con facsímiles de portadas de libros de él (en solitario o en colaboración) y sobre él. Al principio y al final, incluye un prólogo ('Borges, planeta inexplorado') y una larga entrevista ('Cenando con Borges'), respectivamente, ambos trabajos firmados por Cobo Borda.
2) El número monográfico (el 188) de La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, publicado en Ciudad de México en agosto de 1986 y titulado 'Destiempo de Borges'. Este estupendo dossier de 96 páginas, a cargo del entonces director de la revista, Jaime García Terrés, contiene principalmente ensayos sobre su obra, complementados por algunas entrevistas con él. Incluye también una abundante iconografía. La larga nómina de firmas comprende las de Emir Rodríguez Monegal, Bioy Casares, José Bianco, E.M. Cioran, Roger Caillois, Gilles Deleuze, Maurice Blanchot y Alejandro Rossi, entre otras. Casi 30 años después de haber salido de la imprenta, mi ejemplar de esta edición, hecha en papel periódico, se está haciendo pedazos. Es urgente ponerla en manos de un restaurador porque es una obra impagable.
3) El libro Textos cautivos, que, publicado en septiembre de 1986, recoge en 344 páginas los ensayos y reseñas bibliográficas que escribió Borges en El Hogar, un semanario argentino dirigido principalmente a las mujeres, entre el 16 de octubre de 1936 y el 18 de marzo de 1938. La compilación fue realizada por el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, que no alcanzó a ver el libro publicado, pues falleció incluso antes que Borges, en noviembre de 1985. Muy breves, esos textos son un ejemplo altísimo y exquisito de crítica literaria que merece leerse por sí misma y no sólo en función de los libros que comenta.
Domingo 5 de junio
La primera edición de Ficciones, que fue el libro que dio a conocer a Borges en el mundo, fue publicada en Buenos Aires en 1944 y estaba compuesta por dos partes: una, titulada 'El jardín de senderos que se bifurcan' e integrada por ocho cuentos, ya había aparecido como libro en 1941; y la otra, titulada 'Artificios', recogía seis cuentos inéditos.
Borges diría años después que a él no le gustaba ese título, Ficciones, que atribuyó a una equivocación de la imprenta o del editor (el volumen fue publicado por Ediciones Sur). ¿La razón? «Porque es feo y suena mal (…), fonéticamente es desagradable».
Sin embargo, en materia de titulación y en el caso de uno de los cuentos de Ficciones, creo que el propio Borges optó deliberadamente por una opción que implicó el sacrificio de otra mucho más sugestiva; no es que el título que eligió suene mal (y de hecho, se ajusta bien al argumento del cuento), sino que resulta simple con respecto al otro. Me refiero a 'El acercamiento a Almotásim', en cuyo contenido mismo se plantea un título alternativo: 'Un juego con espejos que se desplazan'.
¡Un juego con espejos que se desplazan, qué maravilla! ¿Por qué Borges, me he preguntado siempre, renunció a este título bellísimo, dejándolo diluido en el texto de la narración?
Lunes 6 de junio
Se sabe que el estilo de Borges, así como el de otros de los grandes autores latinoamericanos que surgieron y fulguraron en el siglo XX, le dio un vuelco a la tesitura del idioma español, al genio de esta lengua. Recuerdo que, en mis primeros años universitarios, cuando lo leía en grupo con mis amigos del periódico El Comején, Henry Stein exclamaba después de tal o cual frase: «¡Eso no se podía decir en español!».
En particular, su adjetivación y los verbos con que expresa ciertas acciones o procesos son de una originalidad asombrosa. Espigo estos ejemplos de Ficciones: «La pacífica tiniebla del cuarto»; «el tabernario asesinato de C»; «Con ávido sigilo»; «Iba, alto y vertiginoso, en el medio, entre los arlequines enmascarados»; «Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió»; «bebía del agua crapulosa de un charco»; «Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa».
Pues bien: registro, sólo como una curiosidad, la conexión de este singular estilo suyo, en dos casos concretos, con sendos autores colombianos anteriores a él (ambos tolimenses, por cierto). Uno de esos casos ya ha sido señalado, y es el uso del verbo 'fatigar', que, dotándolo de un sentido peculiar, Borges hizo suyo casi justamente hasta la fatiga; van tres ejemplos suficientes: «Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos» ('La Biblioteca de Babel'); «Yo fatigo sin rumbo los confines / De esta alta y honda biblioteca ciega» ('Poema de los dones'); «En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas…» ('Tlön, Uqbar, Orbis Tertius'). El punto es que, al parecer, el sentido en que Borges emplea este verbo en el curso de su obra fue inspirado por la lectura de un pasaje de José María Vargas Vila, que el argentino, según es conocido, cita con admiración en su temprano texto 'El arte de injuriar': «Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo, muriendo en él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia».
El otro caso –hasta ahora, según creo, no registrado– radica en el evidente aire de familia que hay entre una de las joyas verbales borgianas que arriba mencioné y una joya verbal de José Eustasio Rivera que se halla en La vorágine. La de Borges, que ahora cito completa y que es la primera frase de su cuento 'La forma de la espada', es: «Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa: un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo». La de Rivera dice: «En su mestizo rostro pedía justicia la cicatriz de algún machetazo, desde la oreja hasta la nariz».
Martes 7 de junio
Es increíble pensar que Borges es un escritor de hace dos siglos, del siglo antepasado. En las entrevistas que concedía ya de viejo, y para justificar su falta de contacto con las letras recientes de esa época, solía decir: «No se olvide usted que yo soy del siglo pasado». Se refería al hecho de que había nacido en 1899 (el 24 de agosto), un año perteneciente, en efecto, al siglo XIX.
Qué curioso, de verdad: Borges, un escritor de hace dos siglos. ¡Y tan vigente e innovador que sigue siendo no sólo para los lectores, sino para las últimas generaciones de escritores del español y de cualquier otra lengua!
Miércoles 8 de junio
La ciudad más próxima a Barranquilla donde estuvo Borges fue Cartagena. Lo supe el otro día y fue para mí toda una sorpresa. La artista plástica barranquillera Delfina Bernal lo contó en un homenaje que se le rindió a Alfredo Gómez Zurek en el auditorio Mario Santo Domingo del complejo cultural de la Aduana. Ella no logró recordar el año, pero hoy he logrado establecer que fue en noviembre de 1978. Según ella, enterados de que se había programado una conferencia de Borges en Cartagena, un grupo de lectores que lo admiraban en Barranquilla no lo pensaron dos veces y viajaron a la vecina ciudad: Gómez Zurek, Alberto Duque López, Eduardo Vides Celis y ella, Delfina Bernal, entre otros. No contentos con haber escuchado la conferencia, o quizá alebrestados por ésta, decidieron hacerle una entrevista. Se trasladaron de inmediato al Hotel Caribe, donde Borges estaba alojado, y contaron con la fortuna de ser recibidos. Bernal recordó que un hombre los anunció: «Georgie, te esperan unos muchachos», o algo así. La entrevista, registrada en una grabadora, se llevó a cabo sin contratiempos, pero nunca se llegó a publicar. Según la artista, Duque López se quedó con la cinta y nunca la transcribió ni la devolvió.
Esa vez recordé que otros muchachos de Barranquilla, bastantes años atrás –desde mediados de los años 1940–, ya habían establecido contacto con Borges, no de manera personal, sino a través de sus libros. En efecto, por iniciativa de los miembros del grupo de Barranquilla (García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Cepeda Samudio et al.), la Librería Mundo, de esta ciudad, importaba desde Argentina algunos títulos de Borges y los ofrecía a sus clientes en su sede de la calle San Blas. Además de esto, ellos publicaron en 1950 dos cuentos –dos extraordinarios cuentos– suyos en la revista literario-deportiva Crónica: 'Emma Zunz', que salió en el número 7, del 17 de junio, y 'La forma de la espada', que apareció en el número 25, del 14 de octubre.
Viernes 10 de junio
Borges, ¿cultor de lo real maravilloso? Esta es una pregunta que sólo me atrevo a confiar a la privacidad de este diario; formularla en público sonaría como un dislate. La percepción común establecida es la de que, por el contrario, Borges representa, en la literatura latinoamericana, el polo opuesto a la corriente de lo real maravilloso y a esa otra que suele adscribirse, cuando no asimilarse, a ésta: el realismo mágico.
Sin embargo, releyendo el otro día Ficciones, tuve la impresión de captar atisbos de lo real maravilloso en dos de los cuentos de ese libro. Así, me pareció que 'Tlön, Uqbar, Orbis Tertius', que para algunos críticos es un espejo de América «desde la mesura racional de Borges», refleja, por el contrario, la desmesura de América frente a la mesura racional de Europa: un grupo de sabios de ésta se proponen inventar un país, pero un americano del Deep South les objeta que «en América es absurdo inventar un país y le[s] propone la invención de un planeta». ¿Puede haber mayor desmesura?
Por su parte, 'La lotería en Babilonia' abunda en prodigios y sorpresas proporcionados por la realidad: una lotería que no sólo sortea premios pecuniarios (es lo normal), ¡sino multas pecuniarias!; una lotería que después pasa de los premios y multas en metálico a premios y castigos «en especie», como ser ascendido el favorecido a un cargo importante o dejar en su habitación a una mujer que le guste; ¡o serle mutilada al desafortunado una parte del cuerpo o incluso ser asesinado!
Ah, y sumémosle a lo anterior el barroquismo del lenguaje.
Sábado 11 de junio
¿Qué pensó y sintió Borges de su propia muerte?
Mi memoria toma al azar tres actitudes, tres gestos psicológicos, correspondientes a tres períodos distintos de su vida. Al principio, en su juventud y hasta cumplida la primera mitad de su vida, está la incrédula perplejidad ante ese «milagro incomprensible»: «Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado (…) / ¿Es posible que yo (…) / Muera como tuvieron que morir las rosas y Aristóteles?». Después, llegado a la vejez y limitado su orbe físico a latitudes reducidas y a unas pocas cosas, la sensación de una mansa dulzura, de que la inminencia del fin, o el fin mismo, le traería el conocimiento esencial: «Pronto sabré quién soy». Por último, cuando ya había pasado de los ochenta años y creía que se le «había ido la mano» en longevidad, decía anhelar la muerte y el olvido definitivo.
Sin embargo, el lunes 12 de mayo, cuando le faltaba poco más de un mes para morir, llamó desde Ginebra a su gran amigo de toda la vida, Adolfo Bioy Casares, que estaba en Buenos Aires, y el abatimiento lo hizo flaquear: «No voy a volver nunca más», le dijo, después que Bioy le expresara que estaba deseando verlo. Y, según Bioy y su esposa, Silvina Ocampo, que también había pasado al teléfono, Borges estaba llorando.
Domingo 12 de junio
Hoy quiero dedicar el día a seguir leyendo, en desorden, o según mi propio íntimo orden, el voluminosísimo libro de Bioy Casares sobre Borges (son 1663 páginas: si el libro fuera hueco, cabría en él una plancha de ropa). Pero antes voy a ver qué traen los suplementos culturales sobre el aniversario de la muerte del espléndido artífice, que ya será pasado mañana. Seguramente la revista Latitud tendrá algo al respecto.