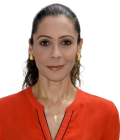Este viernes 25 de julio se presentará en la Universidad Javeriana el resultado de una investigación que hace parte del proyecto Ágora, una alianza de investigación financiada por Minciencias que busca identificar lecciones clave para fortalecer la salud pública ante futuras emergencias sanitarias en Colombia.
La pandemia por covid aceleró la capacidad diagnóstica del país, pero también puso en evidencia desigualdades y vacíos estructurales que siguen afectando el sistema de salud. La investigación “Strengthening molecular testing capacity in Colombia: “Challenges and opportunities”, publicada en Diagnostic Microbiology & Infectious Disease, señala que, aunque Colombia pasó de cero a más de 40.000 pruebas moleculares diarias, los avances se concentraron en zonas urbanas y en el sector privado.
Uno de los principales hallazgos fue que solo el 21 % de los laboratorios moleculares en el país son estatales, mientras que el 65 % son privados. Además, la mayoría se concentran en tres departamentos: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.
“La distribución geográfica de los laboratorios de diagnóstico molecular en Colombia sigue siendo desigual”, concluyen los investigadores Milena Camargo, Marina Muñoz, Luz Helena Patiño y Juan David Ramírez, de la Universidad del Rosario.
Desigualdad en el acceso al diagnóstico molecular
El estudio identificó 311 laboratorios en todo el país. De estos, el 65 % son privados, el 21 %, estatales, y el 14 % están afiliados a universidades. Sin embargo, esta infraestructura está concentrada en zonas urbanas, lo que limita el acceso para al menos una cuarta parte de la población que vive en regiones rurales, muchas veces con mayor carga de enfermedades infecciosas.
“La brecha geográfica no solo incrementa los tiempos y costos del diagnóstico, sino que también limita la detección y el tratamiento oportuno”, señala el documento.
También se encontraron debilidades importantes en infraestructura, bioseguridad y estabilidad laboral. El 26,2 % de los laboratorios reportó limitaciones en infraestructura, el 14,3 %, dificultades en la gestión de residuos y protocolos de bioseguridad, y el 10,7 %, problemas para contratar y retener talento humano calificado, especialmente en instituciones públicas.
Otro dato crítico: solo el 39 % de los códigos del Plan de Beneficios en Salud (PBS) corresponden a pruebas moleculares. Esto limita su uso y cobertura para enfermedades como leishmaniasis, chikunguña o el virus del papiloma humano, que siguen teniendo barreras de diagnóstico.
¿Qué se debe hacer?
“El fortalecimiento de la capacidad diagnóstica durante la pandemia demostró que es posible avanzar rápidamente cuando existe voluntad política y colaboración interinstitucional. Pero las brechas persistentes subrayan la necesidad de consolidar un sistema nacional de diagnóstico molecular que sea equitativo, descentralizado y preparado para responder a futuras amenazas sanitarias”, explicó Juan David Ramírez, profesor de la Universidad del Rosario y de la University of South Florida, y coautor del estudio.
Lecciones para el futuro
Pese a las dificultades, los investigadores destacan algunos avances estructurales que dejó la pandemia: aumento de la capacidad diagnóstica, creación de redes de colaboración y formación de nuevo talento humano. “Estos esfuerzos lograron mejorar la equidad en el acceso y fortalecieron la formación del personal técnico”, apunta el artículo.
No obstante, advierten que estos logros no son sostenibles sin políticas públicas robustas. Por eso proponen:
Crear un repositorio nacional de laboratorios con información abierta.
Descentralizar el diagnóstico con laboratorios móviles.
Diseñar incentivos para ampliar la cobertura en zonas rurales.
Actualizar la normativa, como la Resolución 1619 de 2015 y el Decreto 780 de 2016, para incluir guías específicas sobre pruebas moleculares.
Implementar un protocolo unificado de acreditación de laboratorios para garantizar calidad diagnóstica.
También proponen integrar la vigilancia de la salud humana con la de salud animal y ambiental, recordando que muchas enfermedades infecciosas son zoonóticas. “Los animales desempeñan un papel crítico como reservorios y vectores de patógenos”, dice el estudio.
Un sistema diagnóstico inclusivo para la próxima emergencia
“La expansión del diagnóstico molecular durante la pandemia demostró que es posible escalar capacidades en contextos de crisis. Pero su sostenibilidad exige inversión estructural, descentralización, integración normativa y fortalecimiento del talento humano. Sin capacidad diagnóstica equitativa, no hay respuesta efectiva”, concluyó Zulma Cucunubá, directora de la Alianza Ágora.
Para la próxima vez que Colombia enfrente una epidemia —porque la habrá—, los investigadores proponen consolidar un sistema nacional de diagnóstico molecular inclusivo: con datos abiertos, infraestructura estándar, personal bien remunerado y regulación clara. Pero sobre todo, con presencia territorial, porque sin diagnóstico no hay respuesta, y sin equidad, la respuesta no es suficiente.