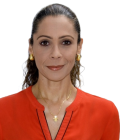Los hombres son 'lo que les acontece', decía Solón. Y a Cesar Gaviria le ocurrió de todo, no importa que eso no estuviese en los planes de nadie. Ni siquiera en los de los dioses.
Su llegada al poder es el resultado de una de esas tragedias de las que está hecha nuestra historia: el asesinato de LLuis Carlos Galán. No había manera en aquel entonces de encontrar un arte adivinatorio capaz de anticiparnos lo que sería de él y de aquella epifanía de un proceso que presagiaba aplastarlo. O simplemente abrumarlo.
No fue así. Nos asombraríamos de que pudiera mostrarse como pez en esas aguas envenenadas del poder y que transitara por las penumbras de la política, tan pródiga para las emboscadas, como si conociera desde siempre esas geografías peligrosas.
Lo bautizamos neoliberal. En parte porque él, como tanta otra gente, no pudo escapar con facilidad a las ideas con las cuales Hayek y Friedman habían intoxicado a su generación, y en parte porque a muchos nos fascinaba la posibilidad de emparentarlo, con mayores o menores grados de justicia, con los ‘Chicago Boys’, Reagan, Thatcher, Pinochet y cualquier otra cosa que resultara peyorativa.
Hoy resulta más fácil entender que Gaviria era más que eso. Y, sobre todo, que es ahora mucho más que eso. Por ejemplo: ¿cómo no atribuir a Gaviria y a su gobierno la Constitución del 91 y sus efectos laicos, liberales, garantistas y sociales de ese cuerpo constitucional?
Aunque la genética de ese proceso incluya la séptima papeleta, la paz con el M-19, los efectos tardíos pero reparadores de esa delirante toma y retoma del Palacio de Justicia, y hasta la mayor fuerza de los tribunales constitucionales de todo el mundo, sería poco serio no reconocer el manejo prudente y hábil que el Gobierno de entonces dio al proceso constitucional en marcha.
Fueron Gaviria y la feliz posibilidad de la Constituyente los que permitieron, además, la aparición de una nueva dirigencia política y tecnocrática que dio cierto aire de renovación al país. Aunque el resultado de aquel surgimiento no fue homogéneo, y registra más de una decepción notable, yo creo que personas como Rudolf Hommes, sin duda uno de los políticos más lúcidos del panorama latinoamericano, y Humberto De La Calle, y otros menos notorios han contribuido muy efectivamente a la modernización de la Colombia contemporánea.
El manejo, por ejemplo, que De la Calle ha dado a las siempre difíciles y agónicas conversaciones de paz en La Habana es algo que los colombianos estamos en la obligación no solo de agradecer, sino de respetar y ayudar. Gaviria tiene acciones no solo en la irrupción de De La Calle en la política; también en el reciente, oportuno y audaz documento sobre la justicia transicional, invaluable colaboración para el buen suceso del proceso de paz en marcha.
Lo mismo podría decirse del documento que Gaviria suscribió con otras personalidades democráticas del subcontinente sobre el gran fracaso de la 'guerra contra las drogas', así como incontables intervenciones del expresidente en asuntos políticos y económicos, muchos de ellos desmintiendo tanto la atribución neoliberal como su perennidad
Gaviria hace parte de ese núcleo cada vez más numeroso de personas que no creen que una simple convergencia de intereses y falsa neutralidad ideológica y del Estado sean suficientes para garantizar la estabilidad de una sociedad pluralista, compleja y conflictiva. Porque lo real es irreductible. Porque no erradicaremos jamás el antagonismo ni el conflicto. Y porque la tentación de la violencia sobrevive en nuestras más remota memoria.
Hablemos un poco del duro diagnóstico de Piketty sobre los efectos devastadores que sobre la equidad tienen, en el capitalismo del siglo XXI, los desequilibrios entre el crecimiento de la economía y las formas de distribución y captura de la riqueza y los ingresos. ¿Cree usted que de alguna manera Piketty empobrece el alcance de sus críticas al reducirlas a una rectificación tributaria y unas distribuciones que permitan que la ruleta siga girando?
No se puede tener en duda la disciplina y la buena metodología exhibidos por Piketty para apropiar información sobre la evolución de la desigualdad en el mundo, tras quince años de arduo trabajo sobre los temas de crecimiento, acumulación del capital y sus efectos distributivos durante los últimos 200 años. Pero tampoco hay duda que se queda corto a la hora de sus recomendaciones para corregir el problema. Las altísimas tasas de impuestos que él propone ya fracasaron en la Europa de 1960-80. Sin duda, le faltó en los mecanismos de redistribución del ingreso que generan en los gastos en salud, educación, vivienda, transporte público, etc. Las transferencias condicionadas que se aplican en México, Brasil o Colombia son un buen ejemplo. Los esfuerzos en el seno del Grupo de los 7, de los 20 y de la Ocde, que les permiten a los grandes capitales y las grandes empresas no pagar impuestos deberían tener más apoyo público.
Voy a complicar un poco más la pregunta: quienes reprochan a Fukuyama sus precipitadas ansiedades por la clausura de la historia, ¿no incurren en lo mismo cuando, frente a crisis tan severas como la que desde 2008 nos acecha y sacude, insisten en la perenne inmutabilidad del capitalismo?
Fukuyama es un gran científico social e historiador, así sea desafortunada esa expresión para sintetizar el fin de la Guerra Fría. El comunismo como práctica y el marxismo leninismo como teoría sin duda fracasaron. Lo que hemos visto después es un capitalismo que no se ha salvado de los grandes ciclos económicos, un capitalismo financiero global al que le ha faltado supervisión y control, y algunas experiencias de capitalismo de estado exitosas.
Tal vez no exista la democracia. Tal vez solo exista como potencia, como democratización. Las votaciones son una liturgia en esclerosis. La democracia, aquí y allá, es perversamente muy indirecta. O peor: directamente autocrática y plebiscitaria. La concurrencia electoral no hace democracia: Hitler fue elegido. El Congreso no legisla ni controla. El Ejecutivo tampoco. Pese a lo anterior, más un largo rosario de etcéteras, ¿se puede creer que la democracia no está en una crisis esencial?
La democracia sí existe, los valores democráticos también, los derechos humanos fundamentales están consignados en nuestra Constitución y la tutela ha resultado ser un mecanismo eficaz para defenderlos. Somos un Estado social de derecho. Después de 200 años de arbitrariedad y espíritu libertario nos va a tomar décadas construir lo que nos hemos propuesto. Lo que ocurre es que las fallas de los hombres no se pueden atribuir al sistema político. El autoritarismo es una desviación de la democracia, el populismo es una enfermedad de la sociedad, el Estado paquidérmico es una consecuencia de siglos de poner sellos y firmas. Falta aún una reforma política que mejore el control político por el Congreso. Eso no quedó desarrollado en la Constitución y es el verdadero Estatuto de la Oposición. Hay varios aspectos buenos en la reforma al equilibrio de poderes, pero no los que ponen en peligro la independencia judicial. Sí es indispensable que los jueces y magistrados no se sientan por encima de la ley y creen mecanismos eficaces de sanción por las desviaciones. La tutela usada en exceso es consecuencia de la lentitud de los demás mecanismos de la justicia. Es un absurdo que cada vez que se va a reformar la justicia se piense solo en reformar artículos de la Constitución. Esa es una deformación de la que no hemos podido escapar.
Hay quienes postulan que nunca el hombre ha superado su miedo original al otro. Un miedo que está en la naturaleza misma de los estados/nación, los cuales sospechan del extraño, del forastero. Los refugiados serían, desde aquel miedo fundacional, la huella más profunda de la alteridad total, para ponerlo en el lenguaje de Douzinas y Agamben. Colombia es el país de los refugiados, así lo sean desde el acá y no del allá de nuestras fronteras. ¿Ese miedo al otro, que no puede explicarse sino en el miedo a nosotros mismos, estará de alguna manera, difuso pero efectivo, en las claves de todas nuestras violencias?
El desplazamiento masivo es, en parte, por razones económicas, pero también, en gran medida, una consecuencia de los fenómenos de paramilitarismo y la intimidación y violencia de la guerrilla. Los campesinos han sido despojados de sus tierras a veces con el estímulo del Estado, como ocurrió en muchas regiones. Es una de las peores consecuencias del conflicto interno, que algunos pretenden ignorar para asegurarse de que se pueda perpetuar.
Se atribuye a las élites colombianas habernos evitado el populismo que caracterizó durante décadas la escena latinoamericana. ¿Considera que una parte de esa dirigencia, al oponerse férreamente a una paz negociada, podría estar empeñada en una especie de complot populista contra la modernidad y contra sí misma?
Yo creo que les está haciendo falta el discurso guerrerista y autoritario. Lo añoran todo el tiempo. Aceptan argumentos contra toda lógica. No los entiendo, y lo malo es que yo creía que sí los comprendía. Esa élite se ha llenado de temores injustificados y mentirosos. Esa afirmación de que vamos hacia el castro chavismo es imbécil e incomprensible en una élite que se debería comportar con inteligencia y sindéresis.
La visita del Papa a Colombia, y la forma escogida por el Pontífice y el Vaticano para anunciarla, tienen indudables consecuencias sobre la actualidad política colombiana. ¿Significa que el Vaticano tiene posturas más contemporáneas, liberales y progresistas que las corrientes más hirsutas de nuestra derecha sobre el proceso de paz y sus efectos sobre el futuro del país?
Yo no creo que signifique nada distinto a que el Vaticano y la Iglesia Católica están del lado de la paz de Colombia y que respetan el proceso que ha seguido el Gobierno del presidente Santos. Eso no requiere de lecturas adicionales. No conozco a ningún gobierno ni institución internacional que esté en contra del proceso de paz de Colombia. Las cosas que dicen de que el Gobierno de Colombia les va a entregar a las Farc el país suenan risibles y poco serias afuera. Son asuntos de la política interna.
Qué cosas, a su juicio determinan que este siga siendo un país premoderno en asuntos como la eutanasia, el matrimonio entre contrayentes del mismo sexo, la despenalización del aborto, la adopción de niños por parejas gais o la dosis mínima, la marihuana medicinal?
Este no es un país premoderno en materia de igualdad de derechos. La Constitución del 91 nos permitió dar un salto gigantesco a favor de los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, de los derechos de las minorías. Una Corte Constitucional un poco menos progresista ha tenido titubeos. Y tenemos un procurador general que le suena a violatorio de la Constitución todo lo que tenga que ver con derechos ciudadanos y que contraríen sus creencias y valores que en la religión católica solo aceptan pequeñas minorías. Cuando recientemente comenté algunas reflexiones sobre justicia transicional, todo lo que se le ocurrió fue decir que era un dulce envenenado. ¿Es esa la voz de un jurista con responsabilidades públicas? No lo creo. Y tampoco creo que el presidente Santos tenga que negociar públicamente el proceso de paz con el procurador y no en negociaciones reservadas con las Farc.
Aunque los vínculos entre la desigualdad y la pobreza son indudables, las grandes narrativas neoliberales descargan en los pobres la culpa de su propia situación. Se les atribuye carencias de modernidad que explicarían su exclusión de las instituciones sociales y de la economía. A la vez se acepta que la igualdad es difícil y tal vez utópica. Incluso en las democracias del primer mundo la igualdad es un postulado vacío, al que no se le presta, por ejemplo, la misma valoración de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión. ¿Cree que el capitalismo y las democracias prescindieron ya de la igualdad?
Yo no he visto que en Colombia nadie que inspire algún respeto diga algo así. Solo un grupo de republicanos de Estados Unidos sostiene eso. Ese país tiene una centenaria tradición con apoyo muy significativo de que ningún ciudadano debe recibir algo a cambio de nada. Es el principal problema que ha tenido el Obama Care.