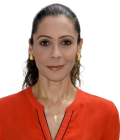María Alejandra Cassiani recuerda los esfuerzos en vano que hacía todos los días por amarrar su cabello en una coleta. Tenía 12 años y le frustraba el tiempo perdido frente al espejo aplicándose crema de peinar, gel y lacas para que su pelo se viera 'presentable' como le exigía su maestra de lenguaje para permitirle la entrada a su clase. Sus compañeros le decían 'pelo cucú', 'pelo de corozo', 'pelo 888' y cualquier otro sobrenombre con el que pudieran hacerle ver sus rasgos como algo antinatural.
Con los años María Alejandra dejó de alisarse el pelo. Afirma que se reconoció a sí misma como negra, lo que le 'permitió ver una realidad' que siguió presente en su vida mucho después de comprender que su maestra la discriminaba. Creció escuchando los comentarios de su abuela que le animaban a salir con un 'blanquito' para que 'arregle la raza', o de gente que al preguntar por un puesto laboral en su carrera como administradora creyera que venía por el trabajo de servicios generales o que la revisaran de más al salir de las supertiendas. Su vida, como la de muchas más personas afro ha estado marcada por estereotipos debido a su color de piel.
'De niña no entendía por qué mi padre al llegar cansado de su trabajo decía que hay trabajar como negro para vivir como blanco. Todos estos estigmas parece que nos definieran, que nos condenaran. Es muy triste que se niegue una historia de exclusión racial', sostiene.
La oleada de protestas iniciadas en Minneapolis por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías generó llamamientos al boicot en ese país por razones políticas. El eco de ese descontento social se extendió por diversos países del mundo. Colombia no es la excepción. La discusión transgredió entornos digitales y académicos en medio de la pandemia por el coronavirus con la etiqueta #LasVidasNegrasImportan un movimiento que nació en EEUU en 2013, pero que se reavivó por las demandas de los manifestantes desatando discusiones en torno al racismo, la ciencia, la resistencia de los pueblos y la igualdad.