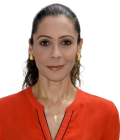Para Alberto Salcedo Ramos, la egolatría de Muhammad Ali se parece a alguna escena del Quijote, y la plasticidad de Sugar Ray Leonard a la cintura de la cantante y bailarina Janet Jackson. Los puños que desacomodan la quijada, los egos y la soledad del único deporte al que no le llaman «juego», es la cantera de grandes historias para este cronista barranquillero, cuya obra ha estado salpicada de la sangre y sudor que se dejan en el ring de boxeo.
El autor de Los golpes de la esperanza (1993) y El oro y la oscuridad: la vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé (2005), compila en un libro sus más salvajes crónicas sobre pugilismo: la tragedia de Emile Griffith, un boxeador homosexual al que todos acompañaron cuando mató a golpes a un rival, pero que abandonaron cuando confesó ser gay; los muertos que carga Lupe Pintor y la vastedad de la egolatría de Mano e´ Piedra Durán, entre muchos otros relatos, se incluyen en Boxeando con mis sombras.
Hablamos con Salcedo Ramos, defensor de ese arte de ganarse la vida a puñetazos. En su libro ha sido muy claro: el boxeo le interesa menos como deporte que como fábrica de buenas historias.