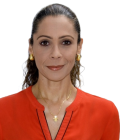'Dime la verda’, solo la verda’; no hay reparación, ni justicia si no es con la verdad. Contame quiénes lo hicieron, decime cómo lo hicieron, pa’ que pueda perdonar', retumba tras el lamento de una gaita, en una cumbia triste, el implorar de una víctima. 'Dime la verdá', la canción que hoy suena como himno de la Comisión de la Verdad enmarca una de esas historias, de las que no pueden volver a pasar.
Buscar la verdad en un país donde la realidad la superó la ficción de la guerra fue la compleja tarea que asumió la Comisión de la Verdad en 2019. Y hoy, a 125 días de terminar su mandato ha escuchado a 25.198 personas en 13.552 entrevistas individuales y colectivas, recibiendo un total de 867 informes a nivel nacional.