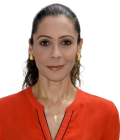Todo cuanto hacen pretende prescindir de lo que la sociedad moderna llama 'químico', y que en el afán de producir y producir, sin medir las consecuencias en la salud o la cultura, se enfrenta cada vez más a lo tradicional.
Y aunque la lucha es a 'muerte', eso no les preocupa. Lo importante es preservar más allá de una técnica, un estilo de vida que siga transmitiéndose de generación en generación. Por eso, integrantes del Reguardo Indígena Zenú, asentado en los departamentos de Sucre y Córdoba, van de gira en gira y de feria en feria, exponiendo lo mejor de su agricultura criolla.
La más reciente los trajo a Sincelejo, donde mostraron en el Museo Arqueológico Zenú Manuel Huertas Vergara decenas de variedades de semillas totalmente naturales para dar a conocer las bondades de una siembra ecológica, que desde 2005 adoptaron al declararse territorio libre de transgénicos.
Lo que más llamó la atención entre el público, tal vez por la abundancia de presentaciones, fueron las semillas de maíz. Del milenario grano conservan 12 variedades. Pero según Álvaro Hernández Estrada, del cabildo de San Antonio de Palmito (Sucre), faltaron algunas como el pira -el de las crispetas o palomitas que se comen en el cine o en las fiestas-hasta el huevito y panó, estas dos últimas por supuesto, desconocidas en el mercado, pero aseguran, tan nutritivas y necesarias como la primera. Pronto las tendrán en sus exposiciones, porque antes, por motivos climáticos, otras comunidades con las que hacen intercambio necesitan tiempo para producirlas y evitar su extinción, una amenaza latente.
Hernández agregó que la recuperación de las semillas criollas se inició a principios de los 90 con familias campesinas e indígenas del resguardo en los municipios de San Andrés de Sotavento, en Córdoba, y San Antonio de Palmito y Sampués, en Sucre. Comenzaron solo con el maíz, pero con el paso del tiempo creyeron necesario conservar otras, como yuca, ñame, hortalizas, frutales y hasta las 'tintorias', que utilizan para teñir la caña flecha, la materia prima del sombrero 'vueltiao', símbolo nacional de Colombia.
Entre las conservas de semillas de hortalizas hay de berenjena, ají dulce, habichuela, col, cebollín, pepino blanco y morado, calabaza, cinco variedades de ahuyama. De tubérculos, el ñame mestizo, que al partirse una de sus partes toma un color morado y la otra blanco, y el ñame morado, muy escaso, por lo que es uno de los más protegidos.
En las frutales se cuentan el plátano criollo o tradicional, el mafufo, papocho, guineo manzano, que son cultivados principalmente por las mujeres en sus patios en pequeñas cantidades.
La titánica labor de los zenúes se mide en hectáreas. Según Hernández, si se suma el terreno del número de familias que cultivan semillas criollas, no se pasa de las 50 hectáreas, por lo que reconoce que falta mucho camino por recorrer. Aun así esa tierra se ha mostrado agradecida. Asegura que el maíz, por ejemplo, puede producir, por hectárea, entre 2 y 2.5 toneladas; el ñame unos 50 quintales, y el resto de variedades de semillas entre 1.5 y 2 toneladas.
Tanto es el éxito de la siembra limpia en la que ni siquiera se utilizan agroquímicos, que comunidades de Caldas, Tolima, Huila y Cauca han sido capacitadas por los zenúes. Y en el Caribe, los Wayúu, en La Guajira; los Mokaná, en el Atlántico, así como comunidades de los Montes de María en Sucre y Bolívar, también se sirven de los zenúes a través del intercambio de semillas y el aprendizaje de la elaboración abonos orgánicos.
Luis Enrique Hernández Viloria, otro de los expositores, natural de San Andrés de Sotavento, resume el éxito de la siembra ecológica en lo llamativo que resulta para el público consumir alimentos autóctonos. 'Hemos hecho varios eventos, uno en la Plaza de la Aduana en Cartagena, y eso es para nosotros en la asociación y el resguardo el eje principal, es seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural como indígenas'.
La proyección de este cordobés con la asociación productora a la que pertenece y con las demás en su comunidad indígena es que los apoyen para seguir mostrándose a nivel nacional e internacional para promover el sentido de pertenencia por 'la parte orgánica y con cero químicos', sobre todo, entre los jóvenes en las instituciones educativas.