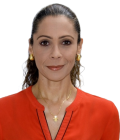El paro nacional agrario, que el Gobierno intenta conjurar mediante la mesa nacional agraria, está dejando importantísimos motivos para la reflexión. Uno de los principales, sin duda, se refiere a la necesidad de revisar de manera más concienzuda los acuerdos comerciales que se suscriben con terceros países, con el fin de no comprometer descontroladamente la soberanía nacional, la economía o, incluso, la propia identidad cultural de amplios sectores de la población.
En esta masiva movilización nacional conformada primordialmente por campesinos y camioneros, que ha dejado de momento un resultado de siete personas muertas, decenas de heridos y detenidos y millonarias pérdidas económicas, los manifestantes han pretendido transmitir, en forma dramática, la necesidad de que el Estado evite que las importaciones de productos procedentes del exterior y las inversiones de empresas de capital extranjero afecten significativamente la producción económica nacional en todos sus sectores. Y de que los acuerdos comerciales no conduzcan a la depredación del medio ambiente, los recursos naturales y los valores culturales de comunidades enteras.
El paro ha sido un airado clamor para que el Gobierno proteja la producción nacional mediante la promoción de políticas públicas, asistencia técnica, disminución de aranceles y costos de insumos, compensaciones mediante auxilios, facilidades de acceso a mercados y una mayor destinación del presupuesto general de la nación, etc. Medidas que, en su conjunto, permitan reforzar el desarrollo del campo en los próximos años y que sirvan de mecanismo de protección y salvaguarda ante el impacto de los tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos y con la Unión Europea, entre otros, en el entendido de que estos convenios son de difícil renegociación y de “obligatorio cumplimiento” para el país.
Esa búsqueda de soluciones de fondo es la que se intentará construir, a partir del próximo 12 de septiembre, en la mesa nacional que el Ejecutivo integrará con los voceros de la protesta, los indígenas, los empresarios, el Congreso y expertos en desarrollo rural, con miras a conformar lo que el presidente Juan Manuel Santos ha llamado un Gran Pacto Agrario.
La firma de Tratados de Libre Comercio y el incremento de la inversión extranjera en nuestro país pueden ser bienvenidos siempre y cuando no destruyan el patrimonio físico, económico o cultural nacional. La actual protesta (cuyos puntos censurables han sido los bloqueos y los injustificados brotes de violencia) ha puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas internacionales que se vinculen productiva o comercialmente a Colombia actúen de manera retributiva, fomentando el progreso económico y social en las zonas en las que se establezcan, y mejorando de ese modo la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en materia de salud, educación y vías terciarias.
Los tratados de libre comercio o cualquier otro tipo de asociación económica con otros países no son, en sí mismos, positivos o negativos. Ese juicio depende de diversos factores, entre ellos la redacción de la letra menuda de los convenios y la capacidad de los sectores productivos nacionales para adaptarse al desafío de un intercambio comercial sin fronteras. Es aquí donde radica la responsabilidad de los gobiernos que impulsan o firman ese tipo de acuerdos, ya que deben velar por que el texto sea lo más equilibrado posible para las partes y, también, por promover políticas que ayuden a la población a prepararse de la manera más adecuada para la dura competencia que suelen entrañar dichos acuerdos comerciales.