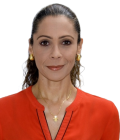Colombia está viviendo, por cuenta de la tendencial generalización de las protestas sociales, una especie de ‘primavera árabe’, con la diferencia de que aquí en las calles los ‘indignados’ no están pidiendo cambio de régimen ni destitución del mandatario.
Estos estallidos sociales no se vieron en el gobierno de ocho años de Álvaro Uribe Vélez, y han aparecido como una incontenible borrasca en el de Juan Manuel Santos por dos razones que parecerían ser muy evidentes: responden a situaciones no resueltas desde hace tiempo por el Gobierno Nacional, que están esperando una salida, y han recibido de parte del Gobierno un trato algo respetuoso, a pesar de los ingredientes de violencia callejera, también por las presiones de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, el país no asistía, tal vez, a un ambiente de inconformismo popular como el de hoy, activado por distintos motivos. Y lo que está pasando –curiosamente– se da en medio de un proceso de conversaciones entre las Farc y el Gobierno para lograr la paz, que se reanudará el domingo 28 de julio en La Habana, y de una sorpresiva desmovilización de una columna bien vestida y bien armada del ELN, en ropa de fatiga aunque no fatigada.
Todas estas protestas, vistas desapasionadamente, tienen perfiles reivindicativos, no políticos, pero por su resonancia mediática pareciera ocurrir lo contrario. La razón para que prospere ese sesgo interpretativo es porque para el Gobierno resulta a veces eficaz descargar, en el discurso político, las responsabilidades en las Farc o en sus opositores políticos. Pero estas protestas, reiteramos, tienen sus propias motivaciones y dinámicas.
Los cafeteros, que vienen de un paro y están anunciando otro, están peleando por más subsidios a su actividad económica, a lo que el presidente Santos ha respondido diciendo que ningún gobierno en la historia los había apoyado como el suyo.
Los campesinos del Catatumbo se han sublevado en pro de una Zona de Reserva Campesina mediante la cual empezarían a transitar de los cultivos de coca a los cultivos tradicionales, pero el Gobierno –también presionado por los críticos al proceso de paz– ha expresado el temor de que dicha zona derive en un territorio en poder de la guerrilla. De hecho, los diálogos encabezados por el vicepresidente Angelino Garzón han fracasado porque los campesinos sienten que sus demandas no han sido satisfechas. Todo indica que el Gobierno no tiene plata para el plan de desarrollo agrícola que exigen las comunidades del Catatumbo.
Entre tanto, los mineros artesanales del occidente del país exigen que se les respete el derecho al trabajo y que no se les desaloje para entregar sus territorios de explotación a las multinacionales. El Gobierno ha respondido que no puede permitir dos cosas: los efectos contaminantes de la minería artesanal y la financiación que esta genera a los grupos armados ilegales. Y tal diferencia de criterios ha desencadenado enfrentamientos entre los mineros y la Policía, y ya deja como saldo la quema y destrucción de camiones y tractomulas.
A toda esta combustión social se ha sumado el anuncio de Fecode de un paro nacional del magisterio, que reclama al Gobierno mejoras en sus condiciones salariales. ¿Qué va a hacer Santos frente a esta situación? Está claro que todos estos levantamientos sociales por reivindicaciones ponen a prueba la capacidad fiscal del Estado, pues cada una de estas exigencias sectoriales demanda más recursos y de manera rápida. El problema es de dónde saldría la plata para atender todo este clamor social. Y si esto sigue creciendo, ¿tendría que acudir el Gobierno a la Emergencia Económica para poder obtener recursos nuevos? La tiene difícil el presidente Santos, sobre todo a medida que se acerca la reelección.