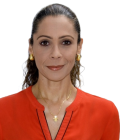Una mujer grita desesperada, hasta la ronquera, en la puerta de un albergue en Manatí.
¡Estamos como en una cárcel!— brama Elena Julia de Caicedo a las puertas de su hogar desde hace un año, el colegio La Normal— Hace un mes que no viene el carrotanque. Nos toca recoger agua del mismo pozo donde nos bañamos. ¡Se nos pegan las sanguijuelas!
Elena, 48 años, lanza su rosario de tristes verdades agitando las manos al aire. Así pide que entremos a su albergue a corroborar sus palabras.
Todavía está empantanada su casa en el barrio La Unión. Una casucha que parecía de cartón, en la que había vivido hasta la ruptura del Canal del Dique, ocurrida el 30 de noviembre de 2010. El día en que la miseria empapó el destino de los habitantes de cinco municipios del sur del Atlántico.
Y todavía no se escurre del todo. La de Elena es una de las 2.225 viviendas que permanecen empozadas en Manatí.
Una parte de la población del municipio convive confinada en albergues convertidos en guetos. Como el de Elena, en el que 47 familias conforman un mini-vecindario, aislados por un invisible cerco de miseria.
El invierno clavó las estacas, y el abandono estatal tendió el alambre de púas para mantener a los damnificados presos.
Elena atraviesa pilas de cemento y alfombras de varillas para llegar hasta el lugar donde duerme. Son obras de remodelación que se llevan a cabo en la institución educativa, ahí al lado, en lo que sería la terraza de su albergue-hogar-presidio.
En el recorrido la rodean sus cinco hijos. Su aspecto es de ramas secas con retazos de ropa vieja colgándoles. Con pelos que se enredan en todas las direcciones, y resistirían el embate de un garrafón de champú.
Excepto una especialmente barrigona y sonriente: Alicia María. Encarna otra de las tristes verdades de los albergues; una no mencionada por su mamá Elena. Ella acaba de cumplir 16 años, y 7 meses de embarazo.
Qué matrimonio, ni qué condón, ni que pastillas. Aquí bailan libres las ganas adolescentes y la falta de protección.
La menor de edad es madre de uno de los hijos del gueto. Bautizará Yeiminsón al producto natural de más de 12 meses de hacinamiento: concebido un día cualquiera en cualquier rincón oscuro del colegio. Con él nace otra familia presa.
Vivirá en los salones de clases. Sus tableros han sido desplazados por almanaques y fotos de primeras comuniones y quinceañeros. Imágenes de las épocas en que los damnificados reían. Cada salón es compartido por unas tres familias.
Siembran el terreno de colchonetas rajadas, de las que emergen resortes puntiagudos. Las apoyan sobre tablas y bloques, entre trapos sucios y escaparates y tanques y plásticos y montañas de sillas.
Una vecina de Elena es Duberlys Fontalvo. Nos recibe ante una carretilla de materiales de construcción, torcida y herrumbrosa. Allí arden sus ollas negras, sobre 3 ladrillos y una rejilla. “La candela me sofoca toda, me quema los pechos”.
Las carretillas están enfiladas a lo largo de los pasillos, humeando a puertas de cada salón. Cada grupo comparte su propia cocina rudimentaria.
“¿Qué tal? Imagínese, esas son las estufas que nos dieron”.
Pupitres se emplean como mesones para picar los ingredientes de sus sancochos forzadamente vegetarianos. Solo hay para zanahorias, lentejas y auyamas. “Los maridos salen a pescar y ni consiguen nada”, dice la sofocada Duberlys.
La leña arde sobre láminas de zinc partidas. De las paredes cuelgan cables y varillas; emergen entre costras de moho. Cerdos, patos, gallinas, corren por todos lados, entre niños desnudos. Dejan a su paso huellas de porquería sobre porquería. Manchas que ni se notan sobre las cordilleras de escombros, hollín, neveras roñosas y bolsas de basura.
La mezcla de vapores, sudores, hediondez y cenizas vuelve densa e hirviente la respiración.
Duberlys es del barrio El Carmen. Noemí Horta de La Floresta. Willington Mendoza de Teo Molina. Rafael Fontalvo de El Paso. Todos anegados.
Todos quieren su nombre anotado, para ver si por fin les llega ese subsidio de arriendo que les prometió la Gobernación para que tuvieran una vivienda digna, al menos por un rato.
“Si sacan el agua de la casa uno regresa. Allá por muy pobre uno siempre compraba regalos. Acá si almorzamos, no cenamos”, dice Rafael. Era jornalero antes de la venida del agua.
Por acá no pasó la Navidad. Lo más cercano a una decoración son las hileras de ropa colgadas. Y están desteñidas.
El juego de los niños es corretear a los marranos.
Elena nos conduce al jagüey o pozo: un charco entre espesas sábanas de algas, sobrevolado por batallones de libélulas y mosquitos. “Aquí nos toca coger para bañarnos y lavar los chismes”, dice. A sus espaldas, uno de esos perros flacos infaltables hunde el hocico.
Elena le pide al fotógrafo que le tome fotos a todo. Quiere que todos vean cómo vive; que vean que no exagera cuando llama cárcel al lugar que le sirvió de refugio el día que perdió todo por el invierno. ¿Qué pide?, le pregunto entonces.
“Que me ayuden a recuperar mi casita”, responde. Entonces guarda silencio un rato, por primera vez. La mano en el cuello, la mirada perdida. Si no tranquila, al menos desahogada.
Acciones de la Gobernación
El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, realizó la semana anterior un recorrido por los albergues y reconoció las malas condiciones de vida de los damnificados que aún no han regresado a sus casas en al menos 3 municipios. “La gente está teniendo muchos problemas”. Segebre anunció que en unos tres meses estará listo el lote y el proyecto para construir 600 viviendas para brindarles un hogar digno a igual número de familias en Manatí. Se trata de nuevas casas que tendrán entre 40 y 60 metros cuadrados, y que serán financiadas con recursos del sector privado, mediante el Fondo de Adaptación.
Por Iván Bernal Marín
Twitter: iBernalMarin