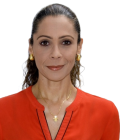Desde hace ya tiempo, el mundo estaba preparado para el fallecimiento de Nelson Mandela, que se encontraba aquejado de graves problemas de salud. Sin embargo, al trascender ayer la noticia de su muerte, a los 95 años, una ola de conmoción se extendió por todos los rincones del planeta, como si, en el fondo, nadie hubiera estado preparado para la partida de este hombre excepcional.
Esta reacción mundial de pesadumbre ante el fallecimiento de Mandela solo puede entenderse por la conjunción de dos factores: un carisma extraordinario, que cautivaba a las masas, y unas dotes únicas para llevar los ideales al terreno concreto, en este caso, para acabar con el régimen de segregación racial (apartheid) que imperó en su país, Suráfrica, desde 1948 hasta 1992.
Existe cierta creencia generalizada de que Mandela fue un luchador pacifista. En realidad, fue él quien, en 1960, promovió la creación de ‘Lanza de la nación’, brazo armado del Congreso Nacional Africano (CNA), porque consideró que había que ser más agresivos contra el régimen racista. Curiosamente, el entonces presidente del CNA, Albert Lutuli, declarado enemigo del uso de la violencia y opuesto a la creación del brazo armado del partido, se convirtió ese mismo año en el primer africano, y primera persona no nacida en EEUU o Europa, en obtener el Premio Nobel de la Paz. En época tan tardía como 1988, Mandela, que pagaba una condena de cadena perpetua desde 1962, rechazó una oferta de legalizar el CNA a cambio de renunciar a la violencia, con el argumento de que el régimen blanco debía previamente acabar la violencia contra los negros.
Quizá la verdadera grandeza de Mandela, la que lo convirtió en un símbolo para la mayor parte de la humanidad, fue su capacidad inigualable para apostar por la paz con la misma convicción y honestidad intelectual con que, hasta poco tiempo antes, había defendido los métodos violentos contra un poder opresor que no daba respiro.
En esta transformación influyeron dos elementos determinantes: la capacidad estratégica y el pragmatismo de Mandela, y los acontecimientos que estaban sucediendo en ese mismo tiempo en Europa; en concreto, el desmoronamiento de los regímenes comunistas del Este tras la caída del Muro de Berlín. En ese nuevo escenario internacional, en el que la Guerra Fría comenzaba a pasar a la Historia, el régimen racista surafricano, que desde hacía ya muchos años suscitaba las antipatías de casi todo el mundo, ya no podría sostenerse más tiempo.
Mandela lo entendió a la perfección. Y, en lugar de apelar al revanchismo contra la minoría blanca en su país, defendió el principio de la reconciliación interracial. Aún en prisión, empezó a reunirse con el presidente de Suráfrica, De Klerk, y juntos abanderaron el tránsito del país hacia la democracia, tras la liberación de Mandela en 1990, tras pasar 27 años entre barrotes en condiciones infrahumanas.
Lo que ha sucedido después es otra historia. El CNA ha ganado todas las elecciones celebradas desde 1994 en Suráfrica, y el ejercicio del poder comienza a pasar factura. Los escándalos de corrupción no cesan de estallar en torno al actual jefe de Estado, Jacob Zuma. Pero nada invalida la titánica tarea realizada durante toda su vida por Mandela, que en 1993 obtuvo, junto a De Klerk, el Premio Nobel de la Paz. El mismo galardón que tres décadas antes había conseguido el poco recordado Albert Lutuli.