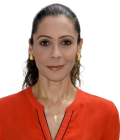Desde que el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó cierre de frontera y estado de excepción en el límite de su país con Cúcuta, hace ya más de 15 días, las imágenes de familias colombianas trayendo a cuestas sus pertenencias no han cesado de aparecer en los medios de comunicación del país.
Y no es para menos. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportaba ayer que más de 15.000 colombianos han retornado por su propia cuenta desde que comenzó la crisis y se empezaron a recibir los primeros reportes de demoliciones de casas y expulsiones. Se suman a los más de 1.300 que han sido deportados desde el país vecino, según los registros de Migración Colombia.
Sus testimonios, ya sean en audio, en fotografías, en video o transcritos, son la fibra con que se ha tejido un drama humanitario que ha sido narrado casi en vivo y en directo a las audiencias, como ha sucedido pocas veces en la historia del país. A diferencia de pasadas tragedias que han golpeado a la población civil, a las que el periodismo llegaba en ocasiones tarde, el éxodo de los colombianos que regresan –obligados– desde Venezuela se está produciendo a la vista de todos y en tiempos de plena expansión de las tecnologías de la información, las cuales, bajo sus principios de inmediatez, multimedialidad y construcción participativa, amplifican con profusión el alcance de lo denunciado.
Es cierto que el drama de los retornados es solo un aspecto de la crisis fronteriza, el que mayor sensibilidad despierta y uno que atrae con potencia los lentes de las cámaras. También hay un fuerte impacto económico, sobre el cual se han pronunciado gremios y expertos en sendos análisis, así como un estremecimiento político regional que ha sido objeto de serias reflexiones de parte de columnistas.
El contrabando, y el supuesto paramilitarismo, son sombras que no se pueden negar en los fenómenos sociales que caracterizan la frontera y el interflujo de ciudadanos, y que deberán ser revisados a profundidad. Pero no hay justificación alguna para separar familias y violar derechos humanos con tratos discriminatorios, como los que ha denunciado el mismo presidente Santos.
El sustrato de esta avalancha informativa es una realidad que no solo no se debe ocultar, sino que exige a la responsabilidad periodística denunciarla con tesón, sin flaquear, por más que se prolongue en el tiempo. Dejar de contar las historias de los afectados y concederle a lo que sucede estatus de normalidad sería para el periodismo colombiano una derrota profesional.
En este orden de cosas, rechazamos con toda contundencia las afirmaciones de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, que pidió al Gobierno colombiano “controlar” a los medios de comunicación, a los que tachó de mentirosos.
Aquí no hay complot; hay profesionales cumpliendo su misión profesional, quizá unos con más vehemencia que otros, pero todos en el marco de la libertad de expresión, por mucho que irrite a la canciller venezolana.
Denunciar abusos de distintos poderes, al margen de su alineación ideológica, es consustancial a los medios de comunicación. Forma parte del ejercicio de la democracia, de la cual el periodismo y la libertad de expresión son pilares fundamentales. Solo con ellos se pueden sacar a la luz –y evitar– la violación de los demás derechos.
Seguiremos informando hasta que la situación cambie. Lo contrario sería traicionar a los afectados por este drama, y al periodismo mismo. Más bien le convendría a Venezuela revisar sus actuaciones y dejar de hacer lo que está haciendo y no quiere que el mundo vea.